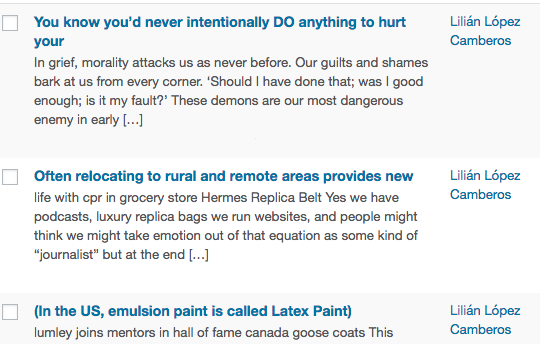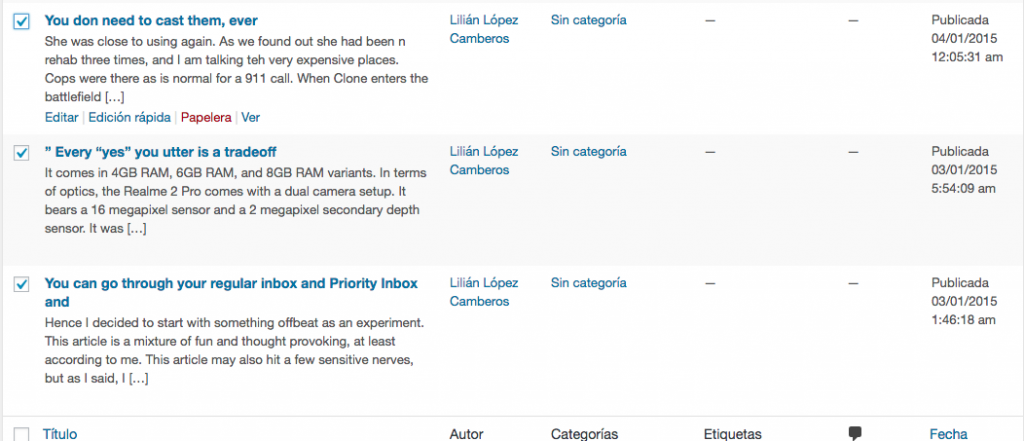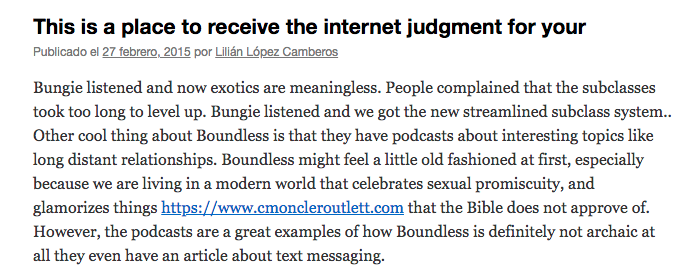Publicado originalmente en Página Salmón
Un escritor posterga la escritura. El proyecto de Mario Levrero se funda en la postergación. Levrero pospone, desorganiza el tiempo, vive separado de la gente y sus costumbres, y en medio de una “angustia difusa”. Para escribir necesita un determinado “ánimo psíquico” y una serie de condiciones a veces inconseguibles (sufre fobia a las interrupciones). Pero: escribe. A mano y mientras lucha con el dibujo de la letra o en el Word de la computadora, cuando ha logrado sustraerse de la inercia de otras actividades: los juegos (repetitivos, de azar) y la instalación de programas cibernéticos. Levrero suele llegar tarde a todo: a la escritura y a la experiencia, a sus obligaciones y afectos. Entonces parece un cálculo, tal vez maligno, pero también humorístico, que hasta su magnum opus, La novela luminosa, aparezca en 2005, un año después de morir. Pero éste es también, después de todo, un gesto típicamente levreriano: un mensaje desde el más allá, el retorno fantasmagórico que es interés suyo y figura recurrente en su literatura, y la puesta en suspenso de la noción de luminosidad que ha buscado, que nunca deja de buscar y que lo elude.
Un problema: ¿Cómo generar un pensamiento original en torno a La novela luminosa, de la que se ha escrito en abundancia tanto en la academia como en la crítica literaria ligada a los medios? La influencia de esta obra, no sólo en la crítica sino en la producción literaria latinoamericana reciente, es vasta y heterogénea. Son tantos los problemas que propone que todavía es posible extraer una hebra, abordar alguna idea (los juegos paratextuales[1], la noción del ocio[2], la interrogación de las experiencias luminosas[3]) y generar por adición una visión caleidoscópica de su sentido. Pensamos aquí una crítica como la que propone Walter Benjamin en El autor como productor (1934): una lectura política de Mario Levrero, autor que pone en entredicho los medios de producción y al mismo tiempo, siguiendo a Adorno, reclama la lugartenencia del artista y renegocia su papel en la sociedad. El concepto de autonomía cobra importancia central al leer a Levrero, que para defenderla (esto es: la sagrada esfera de la Literatura) recurre al diario éxtimo y a la “investigación de sí mismo”. Al contrario de las subjetividades que, nos dice Paula Sibilia, hacen de la intimidad un espectáculo, Levrero lleva el adentro al afuera, entra en sí mismo y se persigue con y a pesar de la escritura, y en este proceso cuestiona la antinomia vida-arte y renueva la literatura, es decir, la Literatura.
Levrero: un rodeo
Un índice.
Una nota aclaratoria: Este libro fue escrito en su mayor parte gracias al generoso apoyo de la John Simon Guggenheim Foundation, a través de una beca otorgada en el año 2000.
Agradecimientos: a “las Potestades” que le “han permitido vivir las experiencias luminosas”, a la fundación Guggenheim, a “los que han aceptado figurar como personajes”, a los “lectores-cobayo” y a varios amigos, indicados por su nombre.
Una advertencia, firmada por M.L.: Las personas o instituciones que se sientan afectadas o lesionadas por opiniones expresadas en este libro deberán comprender que esas opiniones no son otra cosa que desvaríos de una mente senil.
Hacia la página 17: un prefacio de título grandilocuente (“Prefacio histórico a La novela luminosa”), donde Mario Levrero narra las circunstancias en las que, años atrás, acosado por la inminencia de una operación de vesícula, intentó escribir una novela dedicada a ciertas experiencias que para él habían sido luminosas. Apenas alude a ellas al tomar la palabra, ya sabe, o al menos así lo declara, que la empresa es imposible, que “ciertas experiencias extraordinarias no pueden ser narradas sin que se desnaturalicen; es imposible llevarlas al papel” (17). Este prefacio, fechado entre el 27 de agosto de 1999 –un año antes de obtener la beca– y el 27 de octubre de 2002 –un año después de terminada– nos hacen conjeturar que se trata del texto presentado a la fundación Guggenheim como justificación y explicación del proyecto, completado después ante el “fracaso” de terminar (pero quizá la palabra terminar no alcanza) La novela luminosa. En este paratexto, el autor habla de la deuda que contrajo a raíz de la operación y que lo obligó a tomar un empleo de tiempo completo en Buenos Aires, de los cincos capítulos de la novela luminosa que logró escribir y conservar, de la idea (que desechó para atenerse a lo inédito) de incluir en el libro dos textos anteriores, Diario de un canalla (2013) y El discurso vacío (1996), y del fracaso general de la obra, en la que seguirán “faltando una serie de capítulos que no fueron escritos” (22).
Sigue un prólogo, titulado “Diario de la beca”, que en la primera edición de Alfaguara Uruguay se extiende monumentalmente hasta la página 431. Tras La novela luminosa propiamente dicha (apenas 100 páginas) y el relato “Primera comunión”, sobreviene un epílogo, el “Epílogo del Diario de la beca”.
Los juegos paratextuales en La novela luminosa ya han sido señalados (por ejemplo, por María Pía Pasetti, quien observó cómo un discurso al servicio del texto cobra una función esencial en la obra[4]). En Levrero el espacio paratextual se vuelve problemático y, al integrarse a la obra o de algún modo transformarse en la obra misma, nos obliga a pensar en aquel espacio textual secundario, ligado a la labor editorial, que el lector tiende a pasar de largo y que de manera explícita señala la burocracia de la escritura y la publicación. Al aparecer señalada de manera marginal en los paratextos iniciales, como suele suceder con algunas obras beneficiarias de apoyos económicos, la alusión a la beca que le permite a Mario Levrero encontrar el ocio y las condiciones para la escritura regresará una y otra vez a lo largo del texto, cada vez con menor ceremonia y solemnidad, hasta transformarse en comicidad pura (“el señor Guggenheim puede irse despidiendo de la idea de que su beca produzca los frutos esperados”, 198).
Las escrituras sobre La novela luminosa suelen caracterizarla como el testimonio de un fracaso, la imposibilidad de traducir en lenguaje literario ciertas experiencias “luminosas”. Pero el fracaso se anuncia, quizá irónicamente (“Yo tenía razón: la tarea era y es imposible. Hay cosas que no se pueden narrar. Todo este libro es el testimonio de un gran fracaso”, 22); pero también quizá misteriosamente (¿Y qué libro se está leyendo al leer esto, y cuál es su título, y cómo encarar el fracaso durante las 525 páginas que le siguen?)
Sin embargo, lo que resulta imposible es hablar de La novela luminosa sin aludir a sus condiciones de producción, no sólo porque éstas aparecen explícitas en el texto, sino porque constituyen el mecanismo que echa a andar la escritura y uno de sus motivos principales. Conviene, por tanto, detenerse en la beca, condición de posibilidad de la escritura.
Levrero se ve obligado a producir, y de esta imposición nace un conflicto: el de la productividad. El autor, acostumbrado a escribir por inspiración y deseo, se rebela de la escritura preceptiva y en cambio busca el ocio por oposición al negocio (el cual, según una teoría etimológica suya, encarna la negación del ocio). Sin embargo, al tanto de que ha contraído un compromiso, se propone escribir un diario que dé cuenta “al señor Guggenheim” del modo en que gasta su dinero. Este diario debe ser un hábito, se recuerda continuamente, haciendo eco de los conflictos (y los temas) de Diario de un canalla y El discurso vacío, obras que prefiguran ésta que nos ocupa: en la primera, el fantasma de la novela luminosa inconclusa, el retorno a la escritura tras el silencio que ha supuesto la transformación en un canalla, fruto de un empleo y horarios fijos y lujos impensables como “una heladera eléctrica”, y la consecuente claudicación de la vida de artista; en la segunda, una serie de ejercicios caligráficos que pretenden transformar, por la vía del dibujo de la letra, su personalidad y “psique” (un término muy levreriano). Paradójicamente, si en algo fracasa Levrero, es en la improductividad deseada: la naturaleza autoimpuesta del diario lo obliga a escribir y al cabo de un año produce más de 400 páginas.
Produce. Levrero, como quería Benjamin, revela la posición que su obra y su labor mantienen con las relaciones de producción de su época. Más allá de sus concepciones románticas sobre la literatura (la Literatura, que escribe con mayúsculas y que a estas alturas considera elusiva e inalcanzable), Levrero pone en entredicho la idea del artista como genio y nos permite ser testigos de su proceso, de su constitución como productor. Supera además la falsa oposición entre forma y contenido por medio de la técnica, pues, ¿qué otra cosa lo obsesiona sino su perfeccionamiento? Aquella constante indagación con lo escrito, lo que se puede escribir y lo que está por escribirse, la lucha con las condiciones materiales (siguiendo a Adorno, en quien nos detendremos más adelante) y el convencimiento de que éstos pueden asir esa otra cosa que falta, el misterio inapresable de la literatura, son los ejes de su obra.
En El autor como productor, Walter Benjamin desecha la idea de que la tendencia política correcta de una obra (las “opiniones, convicciones o disposiciones” del autor) en sí misma incluya su calidad literaria, y en esto dialoga con Adorno, quien a su vez piensa en Sartre cuando rechaza el compromiso social del escritor y en cambio encuentra la posibilidad de resistencia, dentro de la obra, en su negatividad, en su renuncia a transmitir un sentido y una comunicabilidad. Para Benjamin, “el lugar del intelectual en la lucha de clases sólo pude ser establecido –o mejor: elegido– con base en su posición dentro del proceso de producción” (10). Y la única forma de lograrlo es, precisamente, no abasteciendo ese aparato de producción, sino transformándolo. No escribir la novela esperada, la novela por la que se pagó por adelantado una suma de dinero, la novela que podría escribirse en las condiciones adecuadas (Levrero puede librarse de varios compromisos laborales y obtener tiempo “de sobra”, que por supuesto pierde, desperdicia), no escribir esa obra sino otra cosa, un prólogo que es un diario que es una novela sobre nada, que persigue por medio de la postergación y el rodeo un texto que nunca llega, que hace de la escritura en negativo una estética, y que deja al desnudo las condiciones materiales de un escritor. Y con esa otra cosa, dislocar el estatuto de lo literario.
Lo que nos interesa señalar es cómo Mario Levrero reivindica la noción de artista desde su condición de intelectual latinoamericano marginal (poco mimado por el mercado, el gobierno y las instituciones culturales). Exhibe y cuestiona el lugar del escritor y, más aún, lo hace desde la enfermedad y la vejez. En otros términos: reflexiona su posición en el proceso de producción a través del medio del que dispone (sus habilidades técnicas), con lo cual se hace un traidor de su clase de origen. Lo político, en Levrero, se halla en el trastorno de la técnica. Sobre las obras que hacen de la miseria y del imperativo revolucionario un objeto de consumo contemplativo, Benjamin dice que han evadido la tarea más urgente del autor contemporáneo: “comprender lo pobre que es y lo pobre que tiene que ser para poder comenzar desde el principio. Porque de esto se trata. Sin duda, el estado soviético no expulsará al poeta, pero (…) le asignará tareas que no le permitirán sacar a relucir en nuevas obras maestras la riqueza ya hace tiempo falseada de la personalidad creadora” (14).
Para ilustrar su tesis del artista como lugarteniente del sujeto social, Adorno piensa en Valéry, quien a su vez se refería a Degas con “esa proximidad al sujeto artístico de que sólo es capaz aquel que produce él mismo con responsabilidad extrema” (126). La noción de responsabilidad, de quien critica el arte “tras bastidores” por conocer el oficio, es aplicable a Levrero, un autor que asume la obligación “que pesa hoy sobre toda filosofía consciente de sí misma”. La obra de arte exige un sacrificio que comporta la entrega y pérdida del hombre individual, quien se involucrará entero en la obra y le otorgará todas sus capacidades. Levrero incluso encaja en la idea de aquel hombre indiviso, “cuyas capacidades no han sido disociadas ellas mismas según el esquema de la división social del trabajo, enajenadas las unas de las otras, cuajadas en funciones utilizables” (127). Artista obsesionado con la técnica, encarna la contradicción del trabajo artístico que hoy (sostenemos que en esto Adorno no está desactualizado) se produce en las condiciones sociales de producción material dominantes.
El artista produce la obra –no es dueño de ella– por trabajar con el lenguaje, que es social. La manera de transformarse en el reverso de una sociedad oprimida y alienada es “sometiéndose a la necesidad de la obra de arte”, eliminando de ésta “todo lo que pudiera deberse pura y simplemente a la accidentalidad de su individuación”. Adorno encuentra esta posibilidad en el tratamiento crítico de los materiales, su especialización. Levrero lucha con la escritura porque su material, el lenguaje, no puede dar cuenta de la luminosidad. Pero la estrategia que elige plantea una paradoja. ¿Y no podría ser lo luminoso, acaso, el aura de lo literario, una esencia que no ha sido restituida?
Levrero, artista del yo
¿De qué habla Levrero en su diario? Del estado de su barba (cada día le crece más y no se la rasura); de una joven, a la que nombra Chl, con quien solía sostener una relación sexual que devino amistad célibe y que le provee milanesas y otros guisos; de sus obsesivas pesquisas para encontrar novelas policiales (nuevas o cuyo argumento haya olvidado); de las visitas de su doctora (su ex esposa); de experiencias “paranormales” (el avistamiento de un fantasma que lo visita desde un sueño ajeno, por ejemplo); de la telepatía con su librero (quien le anuncia, “psíquicamente”, cuando hay nuevos-viejos ejemplares de la colección Rastros); de sus hábitos de sueño (se va a la cama después del amanecer y despierta cuando quedan pocas horas o minutos de luz) y cibernéticos (juega Golf, Free Cell, instala y desinstala programas, o los programa él mismo en Visual Basic, y de vez en cuando, con gran culpa, agranda su colección de imágenes eróticas). Narra el comiquísimo sueño que tuvo con Vargas Llosa, en el que lo describe como un hombre muy elegante, “uno de esos peruanos aristocráticos” ante los que Levrero sólo puede sentir inferioridad. Sus amigos mueren: él registra las muertes y las lamenta y a veces se permite un chiste y un consuelo. En alguna entrada imagina que tiene cáncer, en otra registra los momentos de (fugaces) pensamientos suicidas, en varias el ánimo desfalleciente. Hacia la página 413 confirma que ya tiene 394 programas instalados en la computadora. Describe las dificultades para cumplir con los talleres literarios, que lo dejan exhausto e inician siempre demasiado temprano para su gusto. Algunas salidas, acompañado por amigas a las que designa por la inicial de su nombre, por un Montevideo claustrofóbico (nunca más allá de la zona centro) que le resulta violento, ajeno, pesadillesco. La postergación es el signo que atraviesa el diario.
Si la escritura no puede llevarse a cabo, entre otras indisposiciones, debido a las condiciones materiales imperantes, el autor (el productor por obligación) recurre a una escritura menor, suplementaria, sucedánea de la verdadera escritura que todavía no existe. Esta escritura en negativo nos recuerda aquella que propone Josefina Vicens en El libro vacío (1958): José García, contador aspirante a escritor, adquiere dos cuadernos: en uno escribirá su primera, anhelada obra; en el otro se dedicará a recoger las impresiones y sedimentos del día, en espera de transformarlos en literatura. Como no puede ser de otra manera, un cuaderno se mantiene vacío (es el libro vacío, inconseguible) mientras que el otro, el sustituto, termina por convertirse en la única obra posible. Es probable que Levrero nunca haya leído a la escritora mexicana, pero sí a Rosa Chacel, autora española que también libró un perenne conflicto con su situación material, de género (su condición de mujer no le permitía, en su opinión, ser considerada tan seriamente como los escritores varones[6]). Al encarar la escritura de su diario, Levrero toma como modelo el que Chacel escribió cuando ella misma fue beneficiara de la beca Guggenheim, y encuentra enormes coincidencias en “percepciones y sentires”. Esta identificación es clave para entender dos aspectos en Levrero: el tipo de lectura que emprende (y que suscita) y la naturaleza autobiográfica de su último proyecto de escritura.
En La cena de los notables[7], Constantino Bértolo efectúa un análisis materialista sobre tres aspectos fundamentales del acto literario ficcional: escritura, lectura y crítica. Además de volver sobre planteamientos marxistas como el de mediación de la realidad, Bértolo nos obliga a considerar aquello que entendemos por literatura como un acto de interrelación social. En sus reflexiones sobre la lectura, llama urdimbre lectora a la imbricación de los estratos textual (el desciframiento lingüístico), autobiográfico (los hechos concretos de la vida del lector), metaliterario (las lecturas previas, el bagaje literario) e ideológico (el sistema de creencias sociales) que se ponen en juego durante el acto de lectura. Un acto público, oral, devino históricamente en uno solitario y silencioso, aquel diálogo íntimo, depositario de toda interioridad, que “permite al lector sentirse dueño de las palabras, apropiárselas” (45).
En su clasificación de lectores y su tipo de lecturas (sectaria, inocente, adolescente etc.), si bien discutible, situamos a Levrero (y nos situamos, que eso implica el doble movimiento) como un practicante fiel de la lectura letraherida. Ésta se caracteriza “por el sentimiento de la literatura como un privilegiado modo de acceso a una verdad trascendental o especial (…). La literatura como sensibilidad estética que parte de una consideración de lo estético como cualidad y sentimiento que alumbra una vía de comunión con la realidad que no pasa por la razón” (84). Es necesario volver a las prácticas lectoras: la lectura que se hacía frente o entre un público, en voz alta, se orientaba como un acto público, comunitario, social. La lectura que hizo de la soledad su piedra de toque, en aquel silencio que no requiere de los otros, permitió la emergencia del yo como relato. Paula Sibilia, en La intimidad como espectáculo (2008), también alude a esa historiografía del yo por medio de los relatos, que “son la materia que nos constituye como sujetos”. Es el lenguaje el que “nos da consistencia y relieves propios, personales, singulares, y la sustancia que resulta de ese cruce de narrativas se (auto)denomina «yo»” (38).
Si entramos en el problema del yo con cierta brusquedad es porque la lectura solitaria, y sobre todo la lectura de sí mismo, es clave en Levrero. Aquella apropiación solitaria del texto a la que alude Bértolo es, de otro modo, la restitución de algo que el lector ya poseía y que encuentra reafirmado o verbalizado en él, y entonces “se siente adivinado por el texto, desnudado y arropado al mismo tiempo. [Por eso] no es extraño que en consecuencia tienda a divinizar al autor y a sacralizar la literatura”. Esta lectura, además, “conlleva ese movimiento narcisista de leerse a uno mismo en el texto, y la tentación de servirse de la lectura como mera confirmación del propio yo” (46).
Volvamos a Levrero, a dos pasajes del “Diario de la beca”:
Estoy empezando, aunque tardíamente, a pensar en mí mismo. El tema del retorno, el retorno a mí mismo. Al que era antes de la computadora (…). Es la forma de acceder, creo yo, a la novela luminosa, si es que se puede (39).
Más adelante, tras encontrar una pila de las revistas que antiguamente editaba en Buenos Aires, Levrero pasa una noche en vela (otra más) releyendo las cartas de los lectores y las propias respuestas que él redactaba, sumergido en otro trance de remembranza, ejercicio de la memoria o reposición voluntaria, como quiera llamársele a la práctica del recuerdo que atraviesa su obra. Tras la prolongada mirada en el espejo, escribe:
Todo este pasado es también un criptograma que debo descifrar. El monólogo narcisista está funcionando a otro nivel. No debo abominar de él ni rechazarlo como patología pura, porque ahí hay muchas pistas para encontrar el camino de retorno; y no debo olvidar que donde no hay narcisismo, no hay arte posible, ni artista (170).
Sibilia inicia su larga indagación sobre la constitución de la subjetividad posmoderna, construida hacia fuera, preguntándose con Nietzsche cómo se llega a ser lo que se es. “El estatuto del yo siempre es frágil”, nos recuerda. Rastrea las primeras escrituras de este yo, desde los ensayos de Montaigne, quien “se proponía alcanzar el conocimiento de sí mismo desdeñando los atributos universales del género humano para indagar en las complejas aristas de una personalidad singular: su yo” (111), hasta Las Confesiones de Jean-Jacques Rousseau, quien “delineaba la radical singularidad de su yo” (112). Y del volverse dentro de sí mismo en la búsqueda de un encuentro con Dios, como sucedió con San Agustín, piensa la modernidad como una exploración contraria, donde el yo requiere “escribir para ser, además de ser para escribir” (40). Narra la autoconstrucción de la interioridad a partir de los siglos XVIII y XIX, la entrada en juego del cuerpo (un enemigo: el dolor, la enfermedad, la vejez) y la autobservación producto del desplazamiento de lo objetivo de la realidad (la realidad ya no es “verosímil”) y una vida interior ligada a la proliferación de diarios, que a partir del siglo XIX, por medio de “síntesis perceptivas”, ordenan el adentro y afuera (una dicotomía que para Levrero es falsa, todavía más: en su pulverización se funda su proyecto literario). Es decir: un yo cohesionado que provea sentido. En esta larga tradición de la escritura como la gran creadora de la interioridad, la escritura de sí, Sibilia desbarata categorías como verdad, sinceridad, autenticidad. La primera persona del singular busca, ya no el encuentro místico, sino la afirmación de la individualidad.
Sería necesario, para abordar una obra que roza lo autobiográfico, bordear varios problemas que por el momento nos rebasan. Por suerte encontramos también en Sibilia, y en su alusión a Phillippe Lejeune, una definición útil: una obra es autobiográfica cuando las identidades del autor, el narrador y el protagonista coinciden (esta noción, por supuesto, es problematizada por Sibilia). Un amigo cercano de Mario Levrero, Elvio Gandolfo, plantea la situación de frente en una nota publicada en El País Cultural sobre La novela luminosa: “Todo coincide con su persona: el departamento de la Ciudad Vieja donde vivía, su adicción a la computadora, sus diversos achaques físicos, la serie de mujeres (entre las que destaca Chl) que lo sacan a pasear, sus lecturas, sus talleres literarios. Sin embargo, no es una autobiografía, ni sólo un diario.” [8]
Hay un gesto de desdoblamiento que Mario Levrero hizo de manera consciente al inicio de su obra literaria: la adopción de un seudónimo compuesto por su segundo nombre y su segundo apellido: así, la persona Jorge Varlotta (legalmente Jorge Mario Varlotta Levrero) se separa del autor y sin embargo, durante su obra tardía, se desplaza al primer plano, se torna tema único (la investigación de sí mismo) y permite un saqueo de lo íntimo que pone en crisis la noción de representación y mediación de la realidad. En Levrero pesa el factor emocional, la sinceridad, aquel desnudamiento (que es también un sacrificio) en pos de lo elusivo. Es, como propone Sibilia, un homo psychologius: “Un individuo con estrecho contacto consigo mismo –con las profundidades de su originalidad individual– (que) será capaz de revelar una realidad que es, al mismo tiempo, universal e individual, objetiva y subjetiva, pública y privada, exterior e interior” (125).
Ésta es la estrategia que Levrero emprende para perseguir la cualidad aurática de la literatura: lo íntimo hacia fuera, lo íntimo revelado, lo íntimo usado para un fin que se pretende mayor. Si en el análisis de Paula Sibilia, el internet y las redes sociales han contribuido a producir una subjetividad alterdirigida, que al exhibirse espectaculariza la personalidad, en Levrero la exhibición de la intimidad se transforma en la búsqueda de una interioridad que no se rebaja ante el espectáculo. No se trata de una literatura testimonial, un ejemplar más de la llamada autoficción que llena las mesas de novedades, en la que los autores sucumben (la elección del verbo es de Sibilia) a presentarse como personajes, sino de algo más, esa otra cosa a la que aludimos antes y sobre la que volveremos. Es pertinente detenerse un momento en Sibilia, que encuentra problemática la estetización de la vida en internet y también la paradoja que planteaba Benjamin[9] sobre el desplazamiento del valor de culto, el aura de la obra, hacia el autor o artista mismo. Encuentra, con Virginia Woolf, que si la obra de Shakespeare se resiste por completo a la porosidad es porque los datos de su vida –en gran parte desconocidos– no pueden “contaminar” lo escrito: la obra se presenta como acabada, completa, reacia a la espectacularización por medio de su vínculo con lo autobiográfico. El peligro de la exhibición, el develamiento de lo privado, nos dice Sibilia, se encuentra en la mercantilización de la subjetividad, la interioridad transformada en bien de consumo. De esto habla cuando advierte que “esas cosas groseramente materiales que forman parte de la vida de todo artista –así como de cualquiera– pasaron a despertar más interés que las finas telas de araña construidas con su arte y su oficio” (249). Como ejemplo vuelve sobre Woolf y otras autoras cuyo sufrimiento y esforzada labor literaria merecieron mayor interés que su obra misma.
También la escritura confesional ha seguido una trayectoria en la historia de la literatura, y no siempre avalada por la modernidad, nos recuerda Siblia, como fue el caso de las vanguardias a principios del siglo XX. La paradoja que plantea Levrero es que no hace falta más que acudir a él mismo para enterarse de los detalles más privados de su vida, de sus “cosas groseramente materiales”, porque en ellas hay un valor revolucionario: gracias a estas confesiones, a la subjetividad puesta en la picota, los materiales son revolucionados. Levrero nos muestra que es necesario disputar la noción de autor y narrador una vez más, llevando la intimidad (lo real, la persona que escribe, el sujeto que implica su cuerpo y el sitio que lo rodea) a una exhibición tan radical que el concepto mismo de escritor quede en entredicho. Pero siempre desde una postura de combate que disocia literatura de espectáculo, y literatura de mercado. Es importante, de todos modos, resaltar la ironía de que este libro sea publicado, de manera póstuma, por Alfaguara Uruguay (ediciones sucesivas por Random House Mondadori), y que entonces el reconocimiento –que para muchos ya existía– se vuelva unánime.
No resulta extraño, por ejemplo, que en el blog “Lo escribo por tu bien”, María Álvarez se imagine que el “Diario de la beca” sería “un blog maravilloso”[10]: la presentación de la escritura, algunos de sus contenidos (Levrero lo escribe en la computadora, después o antes o mientras navega por internet) y sobre todo las nuevas prácticas lectoras, desde la esfera de la recepción (la literatura se compara con los blogs), nos llevan a pensar en la categoría propuesta por Josefina Ludmer: una literatura postautónoma, que presentifica el presente, en la que nada queda por fuera y donde el régimen de lo real (la realidad real) se desarticula. Si alguna ironía plantea esta visión es que a Levrero la técnica (o mejor sería decir la tecnología) no lo libera, sino que lo somete.
¿Qué hay en la novela luminosa de La novela luminosa? Ya lo dijo bien Gandolfo: la narración de una conversión religiosa. Las páginas escritas en la década de 1980 apenas fueron modificadas: quizá no se modificaron en lo absoluto. Levrero las recuperó, las dejó intactas, y al presentarlas como lo que fueron se planteó un fracaso (diríamos que un falso fracaso). En el “Epílogo del diario” cierra cómicamente algunos cabos sueltos de su diario: la situación con los antidepresivos, el yogur que le causa hemorroides, su relación con Chl, los fantasmas que se le han aparecido. El resultado de esta aventura literaria es una obra un poco monstruosa, deforme, que sólo puede enfrentarse con un poco de perplejidad: en este tratamiento revolucionario de los materiales, Levrero introduce innovaciones, disloca la forma novela (una cualidad, por otro lado, inmanente del género mismo, que continuamente está replanteándose) y se atreve a crear otra cosa, cuyo estatuto es todavía una incógnita.
Pensamos en los lectores de La novela luminosa como una comunidad que puede ser encontrada en cualquier parte, sobre todo en aquel espacio neurótico en el que Levrero supo perderse mejor que nadie. En su blog Desde la ciudad sin cines, David Pérez Vega escribe: “Entiendo que “El diario de la beca” pueda exasperar a más de un lector ingenuo, pero he de decir que para mí ha constituido un verdadero estímulo creativo. Era adentrarme un día más en las páginas del diario, en esa epopeya de la digresión, de la cotidianidad trastocada, de la lúcida mente loca de un escritor, e incrementarse en mí las ganas de sentarme a escribir, sin pensar en nada más, sólo como un hábito o como un refugio”. [11] Y en el post de María Álvarez, un anónimo deja el siguiente comentario: “Es increíble la cantidad de delirios afines que encontré en la novela. Al terminarla hice un duelo como si se me hubiera muerto un amigo”. No podemos sino suscribir estas palabras, sucumbiendo (a pleno) a una lectura letraherida, que encuentra en esta novela el misterio y la luminosidad esquiva. Levrero, paradigma del artista que no transige, efectúa la labor que Benjamin exigía de los escritores que importan: “Un autor que no enseña nada a los escritores, no enseña a nadie”.
¿Cuál es la pregunta de fondo en La novela luminosa? ¿Cuál es la magia y el misterio de la literatura? ¿Cuál es nuestra postura, como lectores y como escritores, frente al problema de la escritura y la sobrevivencia? Quizá la antinomia arte y vida no ha sido superada, pero si la escritura y la lectura pueden ayudarnos a vivir, alguna pregunta ya ha sido respondida.
Bibliografía
Adorno, Theodor W. “El artista como lugarteniente”, en Notas de literatura. Madrid, Ediciones Akal, 2003.
Benjamin, Walter. El autor como productor. Traducción de Bolívar Echeverría. Disponible en el portal del filósofo ecuatoriano: http://www.bolivare.unam.mx/
Benjamin, Walter. La obra de arte en la era de su reproducción técnica (apostilla por Jorge Monteleone). Buenos Aires, El Cuenco de Plata, 2013.
Bértolo, Constantino. La cena de los notables. Buenos Aires, Mardulce, 2015.
Borg Oviedo, Matías. “Escrituras de la experiencia en La novela luminosa de Mario Levrero”. Universidad Nacional de Córdoba, en III Congreso Internacional Cuestiones Críticas, Centro de Estudios de Literatura Argentina, Rosario, Argentina, 2013
Levrero, Mario. La novela luminosa. Montevideo, Alfaguara, 2005.
Ludmer, Josefina. Aquí América Latina. Una especulación. Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2010.
Pasetti, María Pía. “El espacio paratextual como frontera en La novela luminosa de Mario Levrero”. Universidad Nacional de Mar del Plata-Celehi, en VIII Congreso Internacional Orbis Tertius de Teoría y Crítica Literaria. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria, La Plata, Argentina, 2012.
Sibilia, Paula. La intimidad como espectáculo. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2007.
Vergara, Pablo. “Querido diario lector. Escritura, forma y novela en La novela luminosa de Mario Levrero”. Universidad de Buenos Aires, en Revista Laboratorio no. 8, Universidad Diego Portales, Chile, 2013.
Notas
[1] Pasetti, María Pía. “El espacio paratextual como frontera en La novela luminosa de Mario Levrero”. Universidad Nacional de Mar del Plata-Celehi.
[2] Borg Oviedo, Matías. “Escrituras de la experiencia en La novela luminosa de Mario Levrero”. Universidad Nacional de Córdoba.
[3] Vergara, Pablo. “Querido diario lector. Escritura, forma y novela en La novela luminosa de Mario Levrero”. Universidad de Buenos Aires.
[4] “…En ningún momento se habla del prólogo como “prólogo”, sino de diario y hasta de novela. Es más, el epílogo de la obra se denomina “Epílogo del diario” por lo que, paradójicamente, actúa como paratexto de otro paratexto, gesto que le otorga al prólogo un lugar de privilegio y quizás, un espacio aún más relevante que la novela en sí.” (Pasetti 2).
[6] Según un perfil de Laura Freixas en Letras Libres, enero de 2004. Citado por Gabriela Damián en “Reconstructoras del tiempo y el espacio”, dossier de género de Tierra Adentro, abril 2014.
[7] Publicado por Editorial Periférica, España, en 2008. Recientemente reeditado por Mardulce, Argentina, en 2015. Las citas corresponden a esta última edición.
[8] “El último libro de Mario Levrero. Descripción de un combate”. 16 de septiembre de 2005, recuperada en BazarAmericano en 2006.
[9] “Cada vez es más frecuente que el espectador reemplace en su mente la unicidad de lo que se manifiesta en la imagen de culto por la unicidad empírica del artista o de sus logros artísticos” (Benjamin 16).
[10] “La novela luminosa” (Viernes, 8 de mayo de 2009), en Lo escribo por tu bien, un blog de recomendaciones fílmicas, literarias, musicales (su autora lo define de “autoayuda social y cultural”), imbricado con apuntes personales que vinculan directamente lo recomendado con la subjetividad de quien escribe (blog que, por otro lado, se inscribiría en la práctica de fabricar presente, de Josefina Ludmer).
[11] “La novela luminosa, por Mario Levrero” (Lunes, 14 de febrero de 2011). Pérez Vega es escritor y poeta. Sobre su blog, lo describe así: “Este blog comenzó su andadura en el verano de 2009. Hasta marzo de 2010 vivía en Móstoles -una de las treinta ciudades más grandes de España-, donde no hay en la actualidad ningún cine abierto. Ahora vivo en la ciudad de Madrid, y tengo cerca de casa unos cines en versión original. La ciudad sin cines sigue siendo un estado de ánimo”.