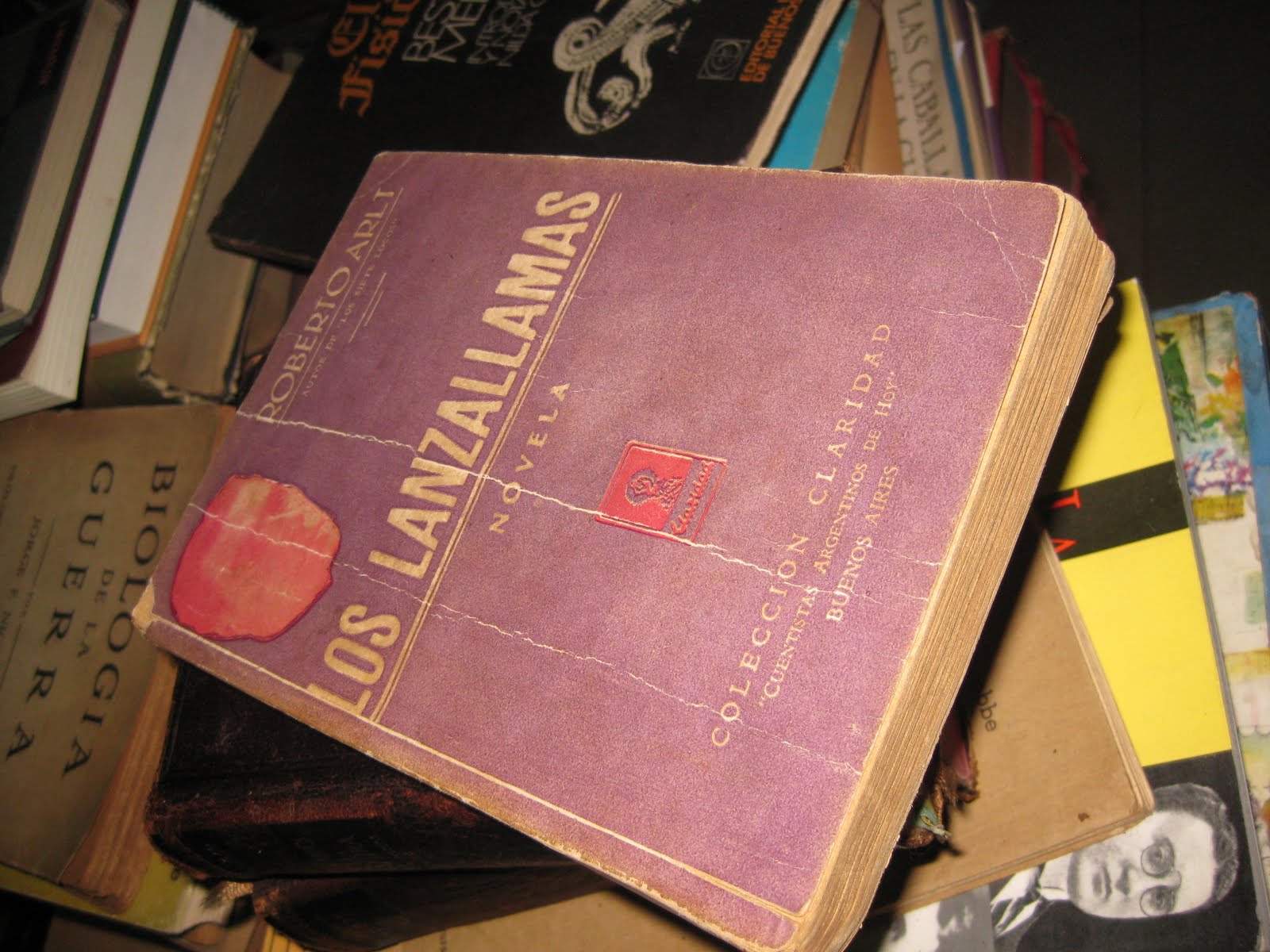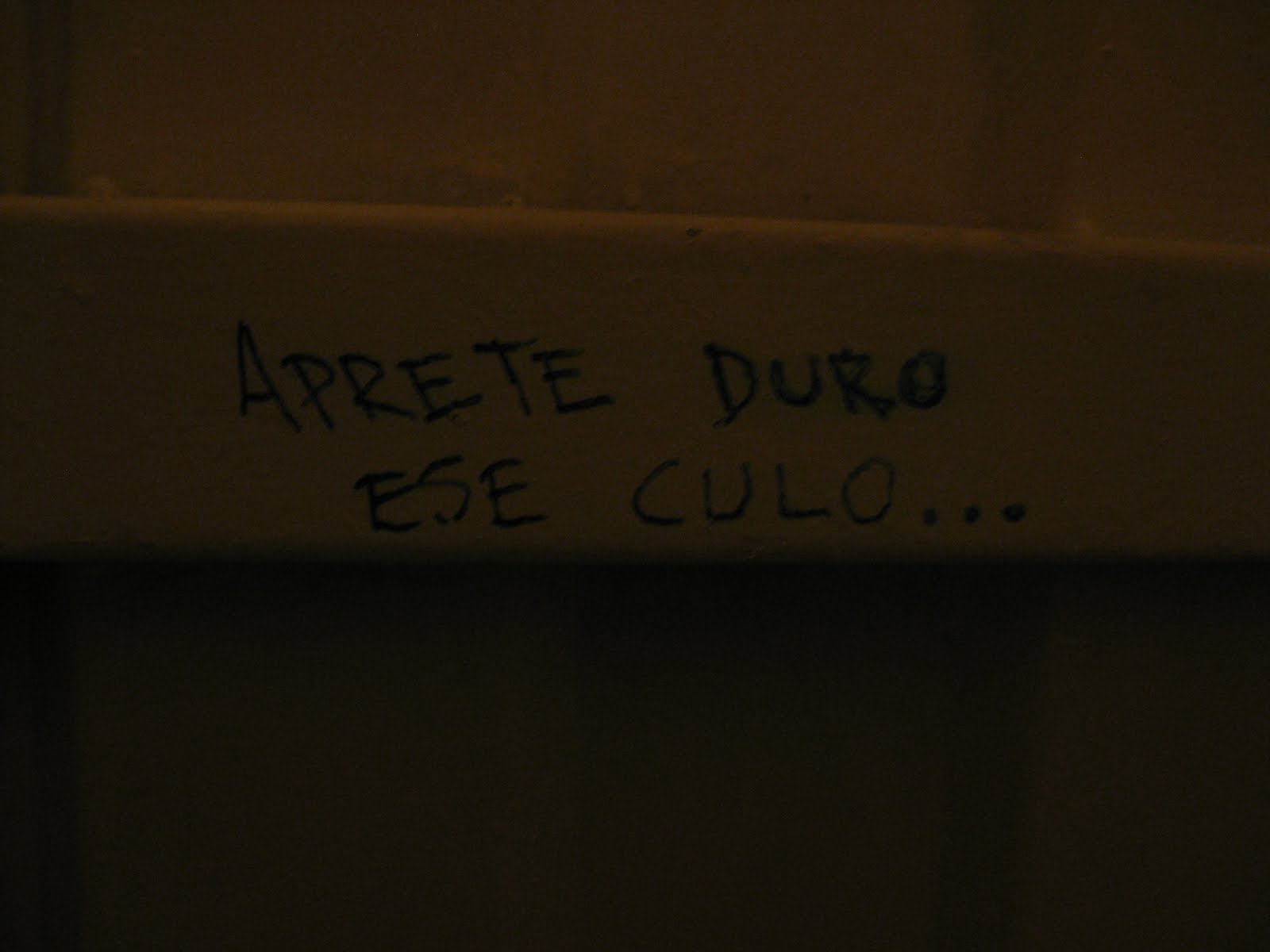Santiago está en ruinas. Mientras yo dormía en un expreso Singer rumbo a Puerto Iguazú, después de haber leído a Edwards sobre Neruda, un sismo de 8.8 grados sacudía la capital de Chile. Lo supe horas más tarde, cuando ya me había instalado en el hostal del pequeño pueblo, donde llovía a raudales.
Pensé en muchas cosas. Sentí tristeza por los chilenos. Todo era tan inesperado, y también sentí un poco de tristeza por mí misma, si es que cabe tal muestra de egoísmo ramplón en este blog. ¿Qué sería de mí? ¿A dónde partiría después? ¿Qué habría pasado con Bernardo, Pelao, los chicos de La Serena? ¿Qué sería de esa ciudad mítica que, a fuerza de imaginarla, se ha convertido en una de mis mayores obsesiones?
El país que propició todo este viaje, el que más ganas tenías de conocer, era Chile. Sabía que no me quedaría mucho tiempo, porque allá todo es más caro que en el resto de Sudamérica, pero me emocionaba visitar los sitios donde había ocurrido esa historia reciente que tanto me impresiona: como los alemanes, como los españoles, como muchos de sus hermanos latinoamericanos, los chilenos se habían levantado de entre las cenizas, habían sobrevivido a una dictadura brutal, y habían construido un país fuerte. Nuevamente reciben la desgracia.
Al mismo tiempo, yo vivía mis propias desgracias personales, representadas en Banamex e Ixe, que no tuvieron reparo en dejarme sin dinero durante días.
No quiero prolongar demasiado la historia, ni hacer un recuento pormenorizado de todo lo que ha sucedido por culpa de estos zoquetes. He gastado horas de mi vida y cientos de pesos en llamarlos una y otra vez, para saber si ya tenían: 1) mi avance de efectivo “de emergencia” (dos semanas para dar respuesta, nada más) y 2) mi tarjeta de “emergencia” (a quién le importa si los igualmente zoquetes de DHL son incapaces de encontrar el número 2075 de la calle Corrientes).
A Iguazú me fui con pocos pesos, suficientes para los autobuses, el hostal, la entrada al parque nacional y cualquier baratija para comer. A pesar de todo, traté de tener buen ánimo. Conocí a un italiano en el dormitorio, Massimo, con el que apenas pude comunicarme: todo el tiempo me hablaba en un italoñol extraño al que, invariablemente, yo contestaba de forma afirmativa. Luego me fui a las cataratas, donde conocí a unas colombianas nefastas que no tienen idea de la diplomacia y empezaron a decir pelotudeces sobre México (“es que a mí no me gusta cómo hablan los mexicanos, ¡qué horror! y “todo el tiempo me toman por una mexicana, arhg, qué molestia”). Luego hice el trekking (o senderismo) de ocasión por los innumerables puentes y caminos del parque: vi las cataratas, esa imponente fuerza de agua a no sé cuántos kilómetros por hora, que en los claros forman arcoiris, y supe que el viaje de 17 horas con grandes incomodidades sí había valido la pena. Luego me subí a una lancha para recorrer el río, donde conocí a unas parejas de Seattle entradas en sus cuarenta. Charlé con ellos, llegaban de Chile apenas, y estaban un poco perturbados, pero fueron muy amables; me prestaron sus binoculares para ver la fauna: un cocodrilo, un tucán, tortugas gigantes. Fue trés chido.
El viaje de regreso fue más cómodo y más rápido. En cuanto puse un pie en Buenos Aires, mi pesadilla continuó de nuevo: llamadas de una hora cada vez, zoquetes en “servicio” a cliente, gente inmunda que no se detiene a pensar en ayudar a la gente en problemas, y dos grandes bancos que defraudan a sus clientes de esta forma. ¿Qué pasaría si no estuviera quedándome en casa de Esteban? ¿Les importa dejar a sus tarjetahabientes en el extranjero durante dos semanas sin efectivo? ¿Les interesa siquiera?
Soy débil. En todos esos momentos de tensión, cada que una y otra vez explicaba mi problema y repetía mi número de expediente y confirmaba mis datos, en lugar de EMPUTARME como la gente decente, sólo hacía una cosa: llorar en silencio. Salía de los locutorios en lágrimas, me arrastraba por las calles de Buenos Aires con esa sensación de no tener a dónde ir, y me iba a esperar la llamada que jamás llegaba. Ayer, por ejemplo, me leí todo un libro de Harry Potter que encontré en el librero de Esteban (quien es Harry Potter: la misma montura circular de los anteojos, los ojos grandes y expresivos, el cabello lacio cayendo en flequillo sobre la frente, la misma delgadez y palidez inglesas) mientras esperaba que algún palurdo de Banamex se dignara a enviar un fax a Master Card. Mi vida dependía de un fax que no llegaba.
Los de Visa también me hicieron el día: me llamaron y me dijeron que recogiera mi tarjeta de “emergencia” en una bodega DHL. Llamé y me dieron una dirección cerca de Parque Patricio, una zona bastante lúgubre por lo demás, o me dijeron que esperara a que hoy la enviaran a una sucursal más cercana. Como me urgía, dije que iría: tomé el ómnibus y me interné por la horrible zona, donde cada tres pasos algún trabajador de construcción me gritaba alguna lindura. Desde luego, ni activar la tarjeta, porque ya todos los bancos argentinos habían cerrado para entonces.
Pero luego, oh, una de esas paradojas que tanto encantarían a Sherlock Holmes: en tarjeta de débito, Ixe no da adelanto de efectivo sino tarjeta de emergencia (política exactamente contraria a Banamex con la misma tarjeta). Cuando uno quiere ir a retirar efectivo de un banco, ningún banco tiene por política efectuar retiros de tarjetas extranjeras de débito (como no tiene NIP, es imposible hacerlo de un cajero). ¡Ah! Y los comercios tampoco aceptan la tarjeta extranjera.
De modo que ahora tengo un pinche pedazo de plástico que no me sirve para nada salvo para mirarlo y recordar todas mis desgracias.
Con mis últimos diez pesos de ayer, me comí un sándwich de milanesa y me bebí un vaso de vino (aquí el vino corriente es más barato que el agua o la Coca-Cola). Luego esperé a que llegara el temblor.
Por fin, en la mañana, Banamex me habló para decirme que ya podía ir a retirar el adelanto de efectivo que pedí (luego de dos semanas). Eran sólo 150 dólares, que hoy ya se esfumaron pagando deudas, y por esa mugrosa cantidad me la hicieron de pedo durante cantidad de días y llamadas.
Creo que hoy estuve a punto de darle un bofetadón a alguien, desde el grosero empleado de Banco Nacional que me envió a un tal Banco Piano (¿qué clase de puñetero nombre para un banco es ese?), y luego de vuelta, con visita a otros dos bancos, sólo para informarme que por ningún motivo me dejarían retirar efectivo con esa tarjetita.
No dejo de pensar en el ladrón que me robó la cartera, con todos los 60 pesos que llevaba consigo. Sesenta estúpidos pesos que ni siquiera alcanzan para una comida decente, y en cambio yo he sido lamida por las llamas del infierno de la burocracia, he llorado de rabia y frustración, he sobrevivido a base de manzanas y estupideces de bajo costo, le he colgado a tres empleados de Banamex, y le he llorado a uno de Visa, que se hasta se conmovió por mi caso. Espero, con todo mi corazón, que esos pocos pesos le aprovechen, y que encuentre gran regocijo en mirar mis credenciales y burlarse de la pendeja distraída con acento chistoso del subte.
Es curioso cómo, antes de venir, pronostiqué que me sentiría sola y muerta de miedo a cinco mil kilómetros de distancia. Sabía que sufriría, sabía que me las vería duras, pero nunca pensé que fuera por un asunto tan burocrático como éste. Lo que es más curioso es que, en todo momento, tuve a quién llamarle. Tuve a quién llorarle mis penas. Y, finalmente, luego de comprobar que ningún puñetero banco de este mundo iba a ayudarme, resolvimos recurrir a la última opción: los ladrones de Western Union.
Y ahora que mi pequeña pesadilla burguesa está llegando a su fin, retorno a mis dolores ajenos: Machu Picchu está cerrado hasta abril, es difícil cruzar a Chile, luego del Calafate mis planes se vuelven borrosos e imprecisos.
Pero entonces, mientras arrojaba un teléfono dentro de un locutorio, pensé en las cosas que debía hacer. En las cosas que estoy obligada hacer. Mis penas pueden transformarse, porque el poder de hacerlo está en mis manos.
PD. Mañana parto al Calafate a las 6 de la mañana, cruzaré tres mil kilómetros de territorio argentino en cuatro horas, y luego seré testigo de esos raros milagros de la naturaleza. Al volver, postearé fotos de la selva argentina y de su contraparte, el glaciar. Supongo que nada malo puede ocurrir después de ver dos maravillas naturales en tan poco tiempo. Espero.
—