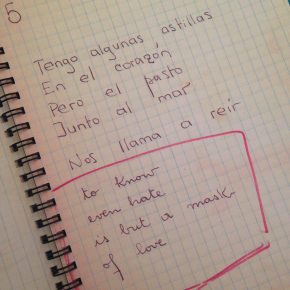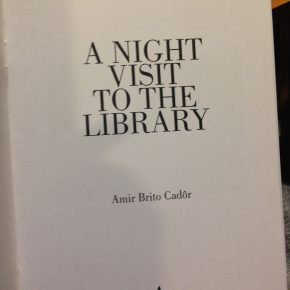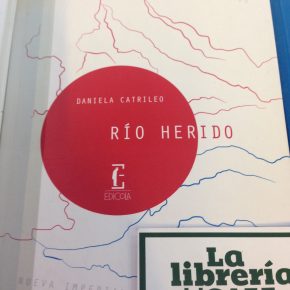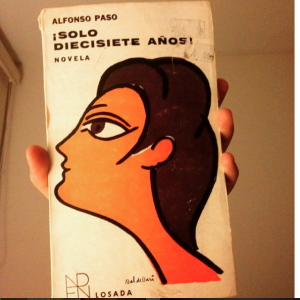En el avión rumbo a México miré Goodfellas. Doblada. “Maldito patán”, repite Joe Pesci. Maldito patán. La palabra fuck y sus derivadas se pronuncian trescientas veintiuna veces durante la película, un promedio de 2.04 por minuto, dice IMDB. La mitad por Pesci. Pero el doblaje de 1990 sólo permite patán, maldito, hijo de perra. Me reí mucho, a solas, mientras otros cabeceaban o comían las porciones minúsculas de la comida de avión o miraban otras películas. Después vi Flashdance, una jovencísima, hermosísima Jennifer Beals: el deseo de la artista (la danza), la mejor amiga que persigue un fin similar, florido (patinaje artístico), y la ocupación improbable (soldadora), todo aquello en Pittsburgh, la ciudad de acero. Ah, Pittsburgh.
O el viernes que Frost y yo fuimos a Los Pinos (cuántas risas en el búnker de Calderón, en donde, desde un compartimento secreto, aparecían el tequila y la sangrita, imaginábamos; o el romance entre el sargento Pérez y la joven hija del presidente, del que actuamos cada escena, inventamos diálogos y nos carcajeamos por los pasillos y los senderos de la gran casa presidencial); luego comimos en El Pialadero de Guadalajara (aquella torta ahogada de camarones rosados, y el aguachile horadador de lenguas que yo tanto extrañé, y que con esa visita se disociará de otras personas y otras épocas), y caminamos por la Juárez, mi antigua colonia, la colonia de mis dulces 23, Hamburgo y Toledo por siempre, que es también la pequeña Corea, y entonces descansar en el café coreano donde dos señores jugaban Go en un tablero con sus inmaculadas piedras blancas y negras. Y en la glorieta de Insurgentes rememorar El vengador del futuro (un título infinitamente mejor que Total recall) y decir: vamos a verla, y esa misma noche verla, después de la sorprendente Tiempo compartido (reciclo los comentarios que le hice a Triquis por twtr: la estética vaporwave, la lenta erosión de la psique de estos dudes, la escena del escupitajo, es como un cuentito carveriano bien hechecito, y tiene algo muy hitchockiano también, alta tensión, infaltables momentos graciosos. Y ese lazo sutil pero irrompible de la mamá con su hijo, su cicatriz de cesárea, un vínculo que el papá neuras jamás conocerá.)
Luego, acá, hemos visto tantas con mis sobrinos. [Nota: el presente post comenzó a escribirse el día 7 de enero]. El 23 de diciembre: las gemelas Camila y Romina, y Osvaldo, y Tita, y Caro y Regina, y Leo, y yo, la tía que es excelente tía pero quizás sólo eso ya que constantemente se ha preguntado si podría ser madre y su más reciente conclusión es que no, que quizás no, ellos y yo acostados entre cobijas y cojines en la salita de tevé miramos Home Alone, un clásico navideño que nos arrancaba las risas (¿cuántas veces vi esa película cuando era niña?) mientras en la cocina mi mamá avanzaba con las preparaciones de la cena de Nochebuena, y mis hermanos cantaban con su karaoke, y ese nivel de bienestar, ¿qué haré al pensar en él cuando esté ocho mil kilómetros al sur? Y también, con ellos, he vuelto a Pocahontas. A El príncipe de Egipto (tan bella como la recordaba, o más: me obsesioné con ella años atrás, y quizás más de lo que entonces pude apreciar, e incluso fue, además de las lecturas del antiguo testamento en aquel volumen de Mis historias bíblicas, sumamente útil cuando acudí a la celebración del Pésaj en una sinagoga de Once, en 2015). Vi Mulán por primera vez. Una travestida, dice un personaje. Ah, la heroína más hermosa, y los temas más adultos, y la belleza oriental… Y otra noche, con Tita, escogí Flavors of Youth para que se durmiera más rápidamente (pijamada con tía Lilí), pero las dos quedamos hipnotizadas con las breves historias que transcurrían en pueblos de China, y en la gran Shanghai, los fideos de arroz, las callejuelas y los edificios lustrosos y los que están a medio derruir, las varas de bambú para colgar la ropa, y los cassettes con mensajes largos que se graban dos amigos que no saben que están enamorados. O después, un sábado, con Carolina y Regina, vimos Wolf children, y lloramos mucho, o por lo menos dos de nosotras lloramos mucho, y al día siguiente le conté la trama entera a mi madre, tanto así me conmovió. O la otra noche en que cuidé a Osvaldo y Camila y Romina, y empezamos a ver Isle of dogs pero a la mitad, exhaustos, nos quedamos todos dormidos. Les mostré, a Tita y Regina y Caro, la belleza inigualable de The Addams family. Que, leía hace poco con justeza, aunque no sé dónde, lo que los vuelve excéntricos no es su afición por todo lo goth sino que Gomez y Morticia son en serio peculiares, distintos, notables, por ser dos paterfamilias que se aman con pasión y apoyan a sus hijos en sus proyectos e intereses.
También está el domingo en que, con Triquis y Luis, luego de mirar uno tras otro los ocho episodios de Burn the stage, el documental de BTS, en un fin de semana que volvimos obsesivamente sobre ellos, nos sentamos a ver la última Misión imposible, y los diálogos que francamente me daban risa aunque a la vez no dejaba de pensar en una crítica de cine que me gusta mucho, Priscilla Page, quien durante meses se la pasó diciendo que esa era la mejor película de acción del mundo, y ponele que sí, de acción (aunque existiendo Point Break no entiendo cómo alguien puede afirmar algo así), pero es mafufa y en la última media hora me aburrió y me permitió dormir sin culpa.
Por cierto: miré el documental para cine de Burn the stage con María y Frost mismo (renuente) en una salita de Oasis Coyoacán, con otras tres muchachas que reían mucho también, sobre todo cuando Hoseok está jugando con Yeontan, el pomeranian de Taehyung, y canta graciosamente did you see my bag, did you see my bag… Lástima que, pese a sus bellísimos momentos, hay como un final que llega y llega, y a la vez nunca, hasta que sí.
Piensa, piensa.
Widows con Carla y Triquis un viernes en Querétaro, tras dar muchas vueltas en el centro con unos helados que se nos derretían en las manos, y las palomitas de Takis, y la cerveza francesa con gusto cítrico, y charlar y charlar y charlar antes de eso, y en medio, y después.
Otra noche vi No regret, una película surcoreana del año 2006, escrita y dirigida por Hee-il Leesong, un parteaguas del cine coreano LGBT+, que amenaza con tener un final tragiquísimo, lo cual me habría hecho voltear la hipotética mesa, pero se las arregla para cerrar con algo como un sarcasmo, un final tragicómico, o feliz. En este momento me interesa demasiado el conocidísimo género del BL, abreviatura que me oculta y me mantiene a salvo.
El sábado chilango, con Frost, Fáyer, Elsa, Thalía, luego de desayunar en la esplendorosa Fonda Margarita (¡todo lo que dicen sobre ella es cierto! ¡los frijoles refritos con chorizo, el cerdo en salsa verde, el guiso de longaniza, el bistec en salsa morita, los huevos rancheros, el café de olla, las filas semilargas y muy tempraneras en aquel rincón de la Del Valle, el milagro de cocinarlo todo en manteca de cerdo!), y mientras comíamos una deliciosa rosca de reyes de la pastelería Alcázar, y chocolate de agua de Oaxaca recién traído de Oaxaca, estuvimos viendo muchos videos en YouTube: los Guau de Alexis Moyano (el rap de los perritos explicando el internet me mató, me había matado ya semanas atrás cuando me lo mostraron en Baires, “no, no, no, te mandaste cualquiera… internet es un cable con poderes mágicos que… wrah… internet es una tele con botones pero que… tiburones”), un episodio de Skull-face Bookseller Honda-san, ya que durante el desayuno habíamos estado hablando intensamente de anime, y la noche anterior Elsa me había mostrado uno que ahora consume algunas de mis noches: el anime yaoi Sekaiichi Hatsukoi, sobre romances homosexuales entre trabajadores del mundo del manga: editores y mangakas y hasta libreros sexys con perforaciones en las orejas, ¡ay!, y ese video de History of Japan, y varias otras cosas de las que ahora no me estoy acordando, para proceder al plan original que era mirar Life of Brian y Holy Grail, de los reverenciados Monty Python, largometrajes que he visto tantas veces, que me sé tan de memoria, que me entregué al placer del sueño sin remordimiento, pues había dormido bastante poco los días anteriores. ¡Ah! Elsa también me mostró Diablero, una nueva serie de Netflix ¡excelentemente actuada, con excelente diseño de producción, excelentemente musicalizada, excelentemente fotografiada, excelentemente ambientada, y todo en ella es tan excelente -los diableros, la santería, el chilanguismo recalcitrante, el hermoso Horacio García Rojas y frases que me calcinaron el cerebro como “tsss, te repites más que taco de longaniza” y la hermosa Fátima Molina como su hermana, los dos hermanos más sensuales de la tevé digital- que no entiendo por qué la gente no la adora y habla más de ella, no lo entiendo!
El otro descubrimiento excelso de estas vacaciones tiene que contar con preliminar barato.
Verán.
Esa vez que Tita se quedó a dormir conmigo, busqué algún anime en Netflix porque ella empieza a dibujar manga y siempre es bueno animar los talentos de los niños a tu alrededor, los cuales abundan en mis muchachitos, ¿no? Entonces estaba buscando algo en aquella sección centrada en anime y me llamó la atención uno llamado Gokudols, o Backstreet Girls, que en aproximadamente un minuto presentaba el intríngulis de su relato: tres yakuzas que han metido la pata hasta el fondo -no se sabe por qué ni cómo- son presentados con una disyuntiva por el jefe de su familia: la muerte o cambiar de sexo en Tailandia para formar un lucrativo grupo de idols de jpop. Escogen lo secundo. Pero son muy yakuzas y a un yakuza muy macho no le importa su aspecto, y sin embargo a la postre son enfrentados a toda clase de humillaciones y sacrificios, lo que nos demuestra que la violencia idol no es tan distinta de la violencia yakuza. Con aquellas primeras escenas me quedó claro que no era un anime apto para niños, y lo guardé celosamente para echarle un ojo después; al fin, llegado el momento, quedé pasmadafascinadamaravilladaintrigada por una trama que me parecía completamente original pese a una animación más bien burda, en la que durante largos planos sólo se mueven las bocas, y de pronto los ojos se vuelven dos hoyos negros y macabros, y a las caras angelicales se les superponen los rostros duros de los hombres yakuza que viven atrapados en cuerpos que no escogieron, que les son ajenos, y aunque todo es de una crueldad extrema, en esencia es una comedia negrísima, carcajadas cargadas de culpa, ¡pues qué jefe yakuza tan sádico, qué castigos corporales tan siniestros, qué graciosa subtrama del club de damnificados por las Gokudols, cuánto por decirse de la violencia machista y sí, heteropatriarcal, y de la destrucción de las vidas jóvenes, inocentes, no por un ideal sino por una suma de dinero sucio de la industria del entretenimiento! Lo recomiendo ardientemente, está allí mismo a distancia de un clic en Netflix, no lo dejen ir, no dejen ir esta gema, esta joya, este milagro.
También he estado viendo Neoyokio porque leí, de pasada, que la voz del personaje principal la hace el hijo de Will Smith, y Jude Law y Susan Sarandon hacen otras, y que la creó Ezra Koenig (Vampire Weekend), y aunque no es tan interesante ni tan incisiva como muchas otras cosas que empiezo a ver en el género (y la marca gringa está demasiado presente, demasiado difícil de ignorar), su mezcla de magia, moda, demonios y decadencia neoyorquina me ha tenido, digamos, más o menos interesada.
Quisiera ya terminar este post. Quisiera mencionar que también he estado mirando un dorama coreano, Reply 1997, que salta entre dicho año y 2012, en Busán, durante el reencuentro de antiguos amigos de la secundaria y los recuerdos de sus años mozos, y la protagonista es fan acérrima de H.O.T., hasta extremos locos, locos, y las cosas que hacen las fans en sus conciertos y alrededor de sus ídolos (ese cántico con sus nombres y apellidos al inicio de cada canción en vivo, los impermeables con las siglas, la fanfiction homoerótica) no es nada distinto de lo que hacen hoy en día, y luego descubrí que la actriz es, en la vida real, una idol también.
Sólo resta decir que vi Crazy rich asians con mi hermana porque ella necesitaba distraerse, que en un autobús miré y cabeceé con Ghost in the shell (versión Scarlett Johansson), y que en al avión de vuelta a Buenos Aires, muy estresada y malhumorada y preocupada por asuntos que aquí no vienen al caso, miré The big sick, que me gustó y hasta me permitió soltar unas necesarias risas alagrimadas. Luego, necesitada de dormir, y habiendo descubierto recientemente que sólo me da sueño mirando cosas pero que aquello se convierte en una lucha porque detesto dormirme mirando cosas a menos que ya las haya visto o su mala manufactura me libre de culpas, puse Inception porque medio me la sé toda y es un gran soundtrack ese de Hans Zimmer, digan que no, y es perfecto para conciliar el sueño.
Ah, también vi Roma. La primera vez en la cineteca -antes cineteatro- Rosalío Solano, en Querétaro, con Carla y Ribón y Fanny y Triquis y David -y hasta, coincidencia hermosa, Hasiby- y que todos lloramos menos David, y luego, una segunda vez, en casa con mi mamá y mi hermana. Hace unos días soñé con Yalitza Aparicio, tanto me impresionó su actuación y hasta dónde la ha llevado.
Coda:
Mención a los animalitos hermosos con los que conviví esos días: Logan, el gato azul. Luna, la cariñosa french blanca. Aguacate, el ajolote plateado. Sorata y Pirata, la Hello Kitty real y el gato negro cuyo ojo perdido relata su imaginado paso por Vietnam. Bebé, el gigante aranjado, esponjoso, de mi hermana. Y el nuevo miembro de la familia gatuna, otro Logan, también gris. Y el muy libre y callejero Noalex, platicador, anaranjado, viril. Los ruidosos, olorosos, minúsculos chihuahueños de mis sobrinas, Taco y Chamoy.
Los cursos en la secundaria, algo que no sabía que estaba en mí, que podía hacer, que podía disfrutar, que podía darme ciertas guías.
Faltan amigos que vi, que extrañaba tanto. Olga. Marisol. Luli y Migue. Ara. Lety. Laura. Gaby. Grace. Jordy. Diego. Carlos. Rob. Gregory. Chava. Y los que me faltaran mencionar.
El día que volví, con un calor un poco asfixiante tras las noches bajo cero de Polotitlán, acompañé a Jes a unos asuntos y en la 9 de Julio nos cruzamos con la marcha por la liberación de Milagro Sala de Tupac Amaru, y luego caminamos por Recoleta hasta la placita de Vicente López donde se junta un nutrido y diverso grupo de niños a jugar en el arenero gigante. Y pensábamos en lo linda que es la ciudad, y en lo difícil que se nos pone la estadía. Al volver pasé por la esquina de Suipacha y Arenales donde viví durante mi primera temporada acá. Las ventanas estaban cerradas.
.
.