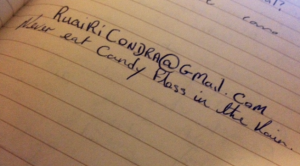Llegamos a Berlín sin haber dormido casi. En avión, porque es más barato que en tren. En la sala de espera veía un anuncio de Clarins. Llamaron en francés y no escuchamos, o escuché sin entender, o pensando que tarde o temprano lo anunciarían en otro idioma. Casi perdemos el vuelo, un vuelo triste, un vuelo sin incidentes. De una geografía a otra geografía. Cortas la distancia. No viajas. Te transportas. Suprimes la jornada necesaria, el paisaje que se transforma, las horas invertidas en alcanzar un punto. Ir de un lugar a otro debe costar algo. Cuando apareces en otro país un par de horas después es como despertar de una borrachera.



Afuera hacía frío y estaba nublado. Primero pensé que así debía ser Berlín. No sabía mucho de Berlín, no más allá de lo histórico. No sabía lo que esta ciudad te hace. Cómo te envuelve. Alguna vez, Luis Frost me dijo que Londres era hombre y París, mujer. El Támesis es caudaloso, frío y de aguas turbias, un río hijo de puta, un río al que da miedo caer. El Sena es bello, los puentes que lo cruzan se salvan con unas zancadas y sus aguas son verdes, de un verde lindo, de un verde que, dice Olga, siempre sale bien en las fotos. Analogías sexistas. Pero entonces, terminé pensando: Berlín es un transexual. Para el caso. Un sujeto interesante, un sujeto sin la belleza de esas ciudades, pero con mejor conversación. Una conversación llena de silencios.
Al final, Berlín terminó por ser mi destino favorito.



Todos deben sentir lo mismo. Antes de llegar, Jordy me dijo que esta ciudad te da “vergazos de historia”. Por ejemplo, cuando llegamos, dejamos nuestras cosas en el hostal y caminamos un par de cuadras para descubrir que ahí mismo estaba Checkpoint Charlie. Así, con dos movimientos, Berlín adquiría su cualidad de ciudad-museo.
Claro: te enteras que es tourist trap, que hay actores disfrazados de soldados con los que puedes tomarte una foto por dinero, que ahí mismo hay un McDonalds, que el cartel de You’re leaving the American sector es una réplica, que en la contraesquina hay una hilera de puestos de comida (el mejor kebab del mundo) y que puedes ir a sentarte en un pedazo de muro a comer. ¿Pero no es esta contradicción misma parte de la historia? La edulcoración del pasado, la transformación de la tragedia en souvenir, la foto en el muro con los pulgares arriba.





Visitamos Berlín de manera desordenada. El tour del Third Reich el mismo día en que visitamos Treptower Park. Prusia y la RDA y la Alemania Reunificada, todo en un mismo día, saltando de un proceso histórico a otro, como si Berlín fuera un museo, y cada barrio, cada calle, cada placa, memorial, grabado, edificio antiguo contrapuesto a edificio nuevo, estatua, monumento, puente, graffiti, cada estilo arquitectónico, fuera un recordatorio y una pieza. En la contradicción armas el rompecabezas. Y te maravillas. Es imposible que no te maravilles. Aunque alguien llegara con una película gringa sobre la segunda guerra mundial por todo antecedente cultural. La ciudad misma se encarga de guiarte, y te lleva, te lleva, y al final te rindes y admiras el lugar que ahora es.




Una ciudad inacabada. Una ciudad en reconstrucción. Una ciudad joven, más joven que yo, dominada por grúas y edificios en construcción que son también una promesa. Por eso digo que Berlín no tiene la belleza de París y Londres, que son más definitivas. Difícilmente encuentras belleza en una construcción en obra negra. En el tour en bici (¿y por qué habría de negarme a esos tours juveniles y al camioncito turístico si son la manera más fácil de acercarte?) recorrimos la ciudad de la forma en que quise recorrerla desde que llegué. Las ciclopistas pletóricas de ciclistas (parece pleonasmo pero no). Los ciclistas no son Los Ciclistas, como acá en el DF o en otras ciudades donde empiezan a establecerse y ganar derechos. Están dados por sentado, porque son los berlineses en general, sin el monopolio de la fixed bike o la bici de renta. Al principio veía las filas indias (todos: ancianos, oficinistas, jóvenes, niños, señoras, repartidores, turistas) y pensaba que eran grupos, que todos iban al mismo lugar, pero no. No hay un tipo. La democracia en dos ruedas.

Dos tipos del tour posando con el oso berlinés.
Los días en Berlín fueron soleados, no el frío del primer día. A veces nos metíamos al metro gratis y yo temía la aparición del supervisor vestido de civil y miraba a todos y sospechaba. Quién de ellos sería. Ese hombre flaco que va leyendo el periódico. Esa mujer en traje sastre. O la punk de pelo verde que olía a alcohol y nos pidió aspirinas (seguro no). En nuestro último trayecto en metro por fin las vi: dos mujeres que entraron al vagón y se sentaron como cualquier pasajero, y que después de un rato se levantaron con sus credenciales al frente de una manera tan badass que temblé en mi asiento aunque yo sabía que tenía el boleto, y que al irse me hicieron formular una idea injusta: el Terrorismo Velado del Supervisor.

U-Bahn.

Magdalenenstraße.
En París muchos se meten al metro gratis. Se saltan los torniquetes o, cuando hay dos puertas que se abren automáticamente, los apóstatas del boleto merodean las entradas en búsqueda del polluelo al que puedan adosarse en un elegante paso de ballet que, bromeábamos, era un arrimón de camarón. Lo vi en un viejito y me dio tristeza y luego me pasó a mí y me dio coraje (ah, debí verme tan polluela). Los supervisores, con sus uniformes, aparecen sorpresivamente. Pero los que se saltaron el boleto saben que hicieron mal y los supervisores, en su papel de funcionarios, amonestan con toda visibilidad. Saltarte un torniquete es demasiado Warriors de todos modos. Pero en Berlín no hay nada. En el metro no hay puertas. En el andén compras tu boleto y en el andén mismo lo composteas, si quieres, y todo recuerda ciertos hábitos comunistas de los que luego ahondaré. Y los supervisores, imprevistos, se visten de civiles. O sea, de civiles, ¿sí? Agazapados en su asiento como un espía secreto, mirando, mirando, mientras estás en la feliz ignorancia o en la lela, y luego se levantan y te muestran su credencial y ejercen un terrorismo moderado.

Jannowitzbrücke.
Volvimos a ver The Lives of Others. Reconocimos las oficinas de la Stasi, que ahora está convertida en un museo. Por cinco euros caminas por las oficinas de Erich Mielke: la sala de juntas, los sillones en un espacio privado, la cocinita y el baño con regadera, y el escritorio de su secretaria, donde -dice la tarjeta- encontraron una nota con las instrucciones detalladas del desayuno de Mielke. En otras habitaciones, ejemplares de cámaras fotográficas miniatura escondidas en bolsas, libros, botes de basura. La tecnología de punta puesta al servicio del horror. El museo estaba vacío, además. Un par de chicos recorrían los pasillos igual que nosotras. Uno tenía el pelo largo y una playera que le llegaba a las rodillas. El otro tenía el pelo pintado de rosa estridente, un rosa tipo Barbie, y usaba estoperoles y Dr Martens y pantalones desgarrados. Berlineses, pensé. Pero no. Uno de ellos tal vez, el pelo de Barbie, que le hablaba al otro con un inglés perfecto, casi sin acento.

Oficinas centrales de la Stasi.
– Duuuude, listen to this.
Una canción de niños comunistas. Dinos lo que piensas y sabremos si estás del lado correcto. Afuera, en el metro, estaba el anuncio de las cámaras de seguridad, replicado:

Al salir caminamos por la avenida Karl Marx. Los edificios en bloque. Ahora, en los balcones, hay paneles rojos y amarillos, y aunque los condominios son cajas de cereal en medio de espacios amplios, todo es o parece más moderno.

En The lives of others, me conmueve la definición socialista del artista como “ingeniero del alma”, encargado de ponderar el trabajo y la dignidad del obrero y el bien común. Y cómo un dramaturgo, un artista, un apasionado de Beethoven y Brecht conmueve, en la distancia, a un agente de la Stasi, moldeando su alma en el proceso.


La belleza austera de las estaciones de metro en el lado oriental.
Vamos a museos. Caminamos. Nos subimos varias veces al camioncito turístico. La primera vez tomamos una siesta ahí, sin vergüenza. Otro día discutimos. Bebemos en la calle, como bebimos en París. Las pequeñas libertades alcanzadas por un mexa en Europa. Un Biergarten, el Prater Garten. Ahí está Jacobo, el español historiador que nos relató la Alemania nazi una mañana, en un grupillo pequeño que, como en la escuela, fue arruinado por una sabelotodo insoportable y estúpida. Jacobo nos dice buen provecho, su pelo sucio revuelto. Debe ser uno entre los cientos de españoles desempleados que merodean en Berlín. La mejor cerveza del mundo: Weihenstephan. Sabe a madera ahumada, a cerveza mate.


Arte callejero.

Berlín es tan barato que puedes incluso sentarte en una mesa y comer con cubiertos.

La grúa omnipresente.

Oso frente a Puerta de Brandenburgo: composición.

Spree.
Insistí en ir a Treptower Park, pues Jordy y Jacobo me habían dicho la impresión que causaba la estatua del soldado soviético con la niña alemana en brazos, sosteniendo una espada y aplastando la esvástica. El símbolo de la liberación de los soviets, a pesar de las violaciones multitudinarias, del odio encarnizado de los rusos a los alemanes (que no es nuevo: pienso en los ridículos personajes alemanes de Dostoievsky). Nos perdimos en el parque que está al salir del metro, pero un chico nos indicó el camino. Un arco del triunfo. Un espacio abierto, opresivo, la tarde que caía sobre sus diez hectáreas de tumbas bajo mármol que antes perteneció, de otra manera, a Hitler. Los soldados del Ejército Rojo hincados: el heroísmo comunista, ceremonioso.





De lejos, estos árboles me parecían irreales: como plumas de ganso pintadas a mano.
Lo mejor de Berlín está en Berlín del Este.


En el museo de la RDA, ¡entérese cómo vivían los alemanes del este!

También puedes babosear así.

Café oriental (puede contener trazas de todo menos de café)

Trabant.

Disponible para la clasiquísima foto.

J, a regañadientes, porque sí tiene dignidad.

Esta foto me gusta: la sala de interrogaciones interactiva.
Nuestro guía ciclista, londinense (a quien yo llamaba Liam, por mera asociación mental), nos dejó recorrer vericuetos del Tiergarten y nos llevó a todos los puntos típicos: de la Universidad Humboldt a la isla de los museos al memorial de los judíos caídos. Pero lo que más me gustó de él fue lo que dijo al final sobre la cualidad cambiante de Berlín. Lo diferente que era cuando él llegó y lo diferente que será en diez años. Y al final, esa frase que he repetido tanto ya:
– They say Paris will always be Paris, but Berlin will never be Berlin.
—
—
–