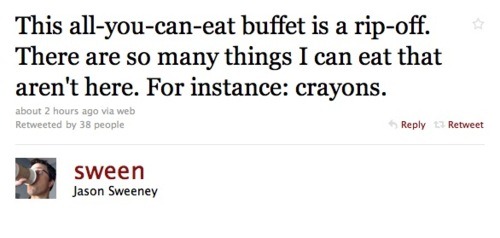En los libros de mi papá encontré, siendo adolescente, una novela llamada ¿Quién es este chico? La autora se llamaba Nicole de Buron. En la foto de portada, tres punks sentados sobre la banqueta: una chica hermosa con los costados de la cabeza rapados y el famoso peinado de escoba al centro, decolorado hasta la blancura perfecta. Tiene chamarra de cuero y dos cachorros en las manos. A sus pies, otro con el mismo peinado de escoba, pero en rojo, bostezando. Uno de pelo verde y lentes oscuros está leyendo un papel. La indumentaria de los tres está llena de estoperoles, parches y cadenas. Y también hay un tag line: “un retrato feroz y divertido de la familia moderna”.
Empecé a leerlo sólo por la foto de los punks. Y me encontré con una maravillosa novela narrada en segunda persona que empezaba así:
Es ÉL.
Esa certidumbre ha caído sobre usted como un rayo.
.
Estaba usted leyendo tranquilamente el periódico de la tarde. Bueno, con toda la tranquilidad que permite una época tan tormentosa. Después de un día en el que no había conseguido hacer nada más que la mitad de las cosas apuntadas como “urgentes” en su agenda. Un día en el que sólo había escrito las tres cuartas partes de aquel artículo prometido para la mañana siguiente. (Esta noche espera un toque de inspiración para terminarlo de madrugada.) Un día en el que ha corrido al supermercado; donde, por cierto, se ha olvidado de comprar los pimientos. Ha vuelto. Ha paseado a su perro Roquefort. Ha arreglado el monstruoso desorden familiar. Ha pasado el aspirador. Mal. (Es algo que usted detesta.) Se ha comido un huevo duro (cosa que también detesta, pero tiene la ventaja de que se traga en un santiamén.)
Lo que sigue son escenas divertidísimas desde la perspectiva de un ama de casa y periodista parisina en los años ochenta. El relato es profundamente conmovedor, original y gracioso a la vez. A su esposo lo llama Hombre, a secas. A su hija adolescente, la Reina de la Casa. Al novio de ésta, el Comanche. A la hija mayor, Hija Mayor. Al esposo de ésta, el Señor Yerno. Y al hijo de estos, cuando lo tienen, un enormísimo Muchachito. Hay escenas de la protagonista y su nieto comiendo a solas en un mall que me arrancaron las lágrimas.
Nunca más encontré algo de la autora. Su página de Wikipedia está en francés. Vi que nació en 1929 y que no se ha muerto. La novela me pareció, más que un retrato feroz de la familia moderna, un estudio sobre la madre. Sobre las carencias y los momentos felices de una mujer que ha de dividirse para ser la columna de apoyo de su esposo, sus hijas, su familia agregada, sus nietos. Y entonces, las cosas más triviales, como la presentación de un nuevo novio, una corbata que no aparece, o el trayecto al hospital para iniciar la labor de parto, son a los ojos de esta mujer eventos extraordinarios pero a la vez plácidos, porque equivalen a sortear pasos que deben ser vividos.
No sé si quieran leerla (o la consigan); en todo caso, acá brindo un spoiler: al final, la narradora se convierte en un refugio para el Muchachito, celoso de la llegada de Princesita. Y la felicidad se resume en una hermosa frase:
¡Hay que ver de qué depende el amor! Por una vez, bendice usted los siete kilos que le sobran. Por lo que se ve, esos kilos hacen de usted una Abuelita completa.