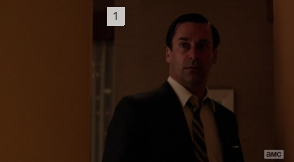El capítulo se llama The Doorway: un portal, una puerta, una ventana, un puente.
Finally you go through one of these things, you realize that’s all there are: doors, and windows, and bridges and gates. And they all open the same way. And they all close behind you. Look, life is supposed to be a path, and you go along, and these things happen to you, and they’re supposed to change your direction. But it turns out that’s not true. Turns out the experiences are nothing. They’re just some pennies you pick up off the floor, stick in your pocket. You’re just going in a straight line to You Know Where.
Roger
Hay dos clases de muerte en este episodio: la que sucedió de manera natural y transcurre en la paz y la tranquilidad, una muerte casi-casi zen, como colofón de una larga vida, privilegiada y aparentemente llena de amor (si bien, como sucede a menudo, este amor corría en una sola vía). La otra muerte es mucho más angustiante, a la manera de los rusos: es la muerte temida, la muerte que es a la vez una certeza (todos moriremos) y un temor anidado en lo más humano y vulnerable (y también: primitivo). Tolstoi escribió, en La muerte de Iván Ilich:
Antes había luz aquí y ahora hay tinieblas. Yo estaba aquí, y ahora voy allá. ¿A dónde? (..) Cuando yo ya no exista, ¿qué habrá? No habrá nada. Entonces ¿dónde estaré cuando ya no exista?
Cuando Don da su pitch, The jumping off point, con la imagen de la ropa tirada en la arena -que además está en grises, tonalidad mortuoria de por sí-, sentí escalofríos: era tan evidentemente una referencia al suicidio que lo más sorprendente era el hecho de que Don no pudiera verlo y que, al presentarlo, volviera tan transparente un deseo (pero no deseo, tal vez idea, tal vez intuición) que Hawaii le despertó: la muerte.
Don, de pie frente a su ventana, recto, inmóvil, lo que mira es el mar que a él lo alivia (edificios, el caos de la ciudad); por eso escucha el océano. Pero es otra cosa también: un abismo. Del otro lado sólo es posible la muerte. Se lo revela al doorman que atravesó también una puerta -la última puerta- y regresó a la vida: escuchaba el océano. Don estaba muriendo en ese momento. Don está muriendo.
(Pero todos morimos. Todos estamos muriendo mientras vivimos. Cada día vivido es uno menos a la cuenta final. Es esa muerte pero, también otra, más específica.)
Regreso entonces a la escena con el fotógrafo y el encendedor. Don lee con atención una frase que parece anodina: In life, we often have to do things that are just not our bag. Y después, el fotógrafo le dice: just be yourself. Hay, obviamente, una reflexión (más bien, una iluminación repentina, un Eureka personal) en ese momento. Empieza a acariciar una idea, o a asumirla: Don Draper no es Don Draper. Don Draper es Dick Whitman.
 Recuerdo en la memoria defectuosa de las lecturas digitales, algunas entrevistas con Weiner que sugieren que Don podría dejar la publicidad. Aunque es algo que claramente ama, o que amó en algún momento, siempre está latente la posibilidad de que abandone su profesión. Y no sólo eso: que abandone su vida, la vida de Don Draper, que no está en su saco. Megan, la firma, el departamento: no son su responsabilidad. Son la vida de Don Draper. Y él, como hombre (como hombre anónimo, como héroe anónimo), ha sabido renacer, ha escogido qué tipo de vida vivir.
Recuerdo en la memoria defectuosa de las lecturas digitales, algunas entrevistas con Weiner que sugieren que Don podría dejar la publicidad. Aunque es algo que claramente ama, o que amó en algún momento, siempre está latente la posibilidad de que abandone su profesión. Y no sólo eso: que abandone su vida, la vida de Don Draper, que no está en su saco. Megan, la firma, el departamento: no son su responsabilidad. Son la vida de Don Draper. Y él, como hombre (como hombre anónimo, como héroe anónimo), ha sabido renacer, ha escogido qué tipo de vida vivir.
En esta vida (pero seguramente en la siguiente también) está distanciado del mundo. Por eso en Hawaii no habla. Está ausente. Y mira esta vida a través de un cristal, o en un cuadro: algo bello y feliz, pero distante.

A diferencia de Megan, que en su juventud puede seguir atravesando puertas, cada vez más luminosas (al menos en su promesa):
 Megan tiene la vida por delante mientras que Don, de espaldas, mira la muerte.
Megan tiene la vida por delante mientras que Don, de espaldas, mira la muerte.
 ¿Qué piensa Don Draper? Siempre me ha intrigado. La imagen es poderosa porque él está de espaldas, su rostro no se ve. ¿Cuál es el gesto, cuál es la determinación? Don es inaccesible. Don es el hombre sin rostro de los créditos, cayendo por un precipicio. En su separación del mundo está la soledad, la convicción de que el hombre nace y muere solo. Esto, que él ha rumiado a lo largo de los años, se hace más evidente porque, en verdad, resulta que se ha quedado solo: Peggy era la última persona que realmente lo conocía y ahora no está (tampoco Adam, tampoco Anna). Megan no lo conoce. No parece importante, nadie lo menciona, pero es Navidad y no ve a sus hijos. Llega borracho al funeral de la madre de Roger y vomita cuando atisba un vínculo del que carece: Roger no sólo tiene una familia sino un linaje con toda clase de símbolos y tradiciones (las aguas del Jordán en que fueron bautizados él y su hija) y además fue amado con ese amor filial e incondicional que Don, sencillamente, no conoce.
¿Qué piensa Don Draper? Siempre me ha intrigado. La imagen es poderosa porque él está de espaldas, su rostro no se ve. ¿Cuál es el gesto, cuál es la determinación? Don es inaccesible. Don es el hombre sin rostro de los créditos, cayendo por un precipicio. En su separación del mundo está la soledad, la convicción de que el hombre nace y muere solo. Esto, que él ha rumiado a lo largo de los años, se hace más evidente porque, en verdad, resulta que se ha quedado solo: Peggy era la última persona que realmente lo conocía y ahora no está (tampoco Adam, tampoco Anna). Megan no lo conoce. No parece importante, nadie lo menciona, pero es Navidad y no ve a sus hijos. Llega borracho al funeral de la madre de Roger y vomita cuando atisba un vínculo del que carece: Roger no sólo tiene una familia sino un linaje con toda clase de símbolos y tradiciones (las aguas del Jordán en que fueron bautizados él y su hija) y además fue amado con ese amor filial e incondicional que Don, sencillamente, no conoce.
¿Qué queda, entonces? Ah, la búsqueda, cada vez con menos posibilidades. Don ha agotado muchas. Ha alcanzado tantos picos, con el trabajo y la pasión, con el dinero y el reconocimiento, con las mujeres y la familia (sus hijos, que intentó proteger al casarse con Megan), que más bien las cosas van a la inversa: vas perdiéndolo todo hasta morir solo.
And now I know that all I’m going to be doing from here on is losing everything.
Anecdotario mortuorio de The Doorway:

La muerte desde la perspectiva del que está a punto de atravesarla.

La muerte como referencia persistente, cotidiana.

Don es un cadáver.

Megan cierra sus ojos como se hace con los cadáveres.
Y Don mientras lee:
Midway through our life’s journey I went astray from the straight road and awoke to find myself alone in a dark wood.