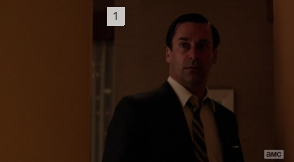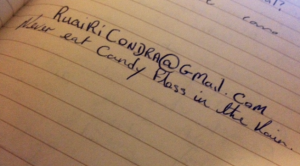Estuve en Brasil a finales de junio. Por mi trabajo en una revista de viajes, me invitaron a la renovación de un resort en Río das Pedras, a hora y media de Río de Janeiro. Eran los días de las semifinales y la final de la Copa Confederaciones, en medio de las protestas. Para entonces había seis muertos en las manifestaciones extendidas en Río de Janeiro, Brasilia, São Paulo, Minas Gerais y otras 349 ciudades. Miles de manifestantes y policías acababan de enfrentarse a pedradas, balas de goma y gases lacrimógenos en Belo Horizonte. Hubo saqueos de almacenes, heridos, fogatas callejeras y bloqueos viales. Y todo lo que vi fue la renovación de las instalaciones de un Club Med. Pintaron los cuartos de morado y verde. Tienen lámparas nuevas y una “piscina calma” para adultos. Puedes pedir caipiriñas y rodar por la arena hasta que sea la hora de la cena y dirigirte al bufet y servirte cinco platos en un plato y luego, otra vez, beber más caipiriñas hasta rodar por la arena.
—
Me transportaron por TAM hasta São Paulo. Ocho horas y media de turbulencias. De ahí volé a Río de Janeiro. El aeropuerto, todo de concreto, tiene el estilo arquitectónico del segundo piso del Periférico. Nos recogió un coche que se zambulló en el tráfico espeso. Era junio. Llovía. Una especie de zopilotes sobrevuela en círculos las cumbres de algunos edificios altos, estilo arquitectónico caja de cereal. Muchas paredes, sobre todo en la zona industrial, están cubiertas de trazos de graffiti que son, vistas de cerca, firmas rápidas (de lejos, mosquitas aplastadas). Luego, la carretera. Entre la selva, salones de belleza, casas en obra negra, bodegas de materiales de construcción, lanchas abandonadas. México, en portugués. Casi dos horas después, un resort como cualquier otro. Llovía.
—
El día de la final me la pasé sentada en mi cuarto transcribiendo entrevistas. Cuando fui al restaurante a ver qué pasaba, Brasil era campeón y el Club Med estaba desolado. Llovía, de nuevo. En los pasillos que apenas la noche anterior estaban atestados de gente en atuendo de coctel bebiendo de unos vasitos de vidrio, ahora no caminaba nadie. En una pantalla del bar los brasileños celebraban.
—
En el coctel, un argentino me empezó a hablar de lo que hacía. Era periodista también, conocía Taxco y Oaxaca, escribía aquí y allá. Luego me dijo que nos metiéramos al mar (era de noche, había luna, traíamos copas de más). Le dije que él se metiera primero y que yo lo alcanzaba. Se quitó los pantalones y la camisa y caminó decidido a donde las olas rompían sin estruendo contra la arena. Se metió primero con miedo, y con frío, pero al final resuelto. Cuando el agua le llegó a la cintura, alzó una mano y me dijo que el agua estaba bien, que ya me metiera. “Hace mucho frío”, le dije con señas. Recogí mi vasito de vidrio de la silla y me fui a mi cuarto sin sentir que era demasiado horrible, o demasiado grosero, o demasiado peliculesco lo que hacía.
—
Fuimos a Río de Janeiro un solo día. Nos dieron vueltas por Ipanema y Copacabana. Había esculturas de arena en forma de palacios con la bandera de Brasil, Cristos de Corcovado y mujeres con falsas tangas sin caras, con letreros que informaban los materiales utilizados -arena y fijador-, los autores y el tiempo de construcción, y que si de favor ayudaras para que no tuvieras que esconderte a la hora de sacar fotos. Pero si tomabas la foto y no arrojabas una monedita, te respondían con altisonancias en un portugués incomprensible.
—
El sábado hubo sol y toda la manada de periodistas, operadores turísticos, socialités y colados se asoleaba en la playa, en la alberca, en el bar al aire libre. Hacían cola para el esquí acuático. Se amontonaban en el jacuzzi del spa. También yo. Como si hubiera desayunado un coctel de esteroides, nadé en el mar, hice kayak, le di dos vueltas a la alberca, intenté mantenerme sobre los esquís, no lo logré, me senté en el vapor, me tomé muchas caipiroskas, observé al argentino en una silla reclinable, que me miraba con odio bajo la sombra de una palapa.
—
Esperaba ver las protestas. La parte de mí que aún, con el trabajo de oficina aparte, desea hacer periodismo de corresponsal de guerra. Pensaba si no sería maravilloso toparme con una manifestación y unirme a su marcha, con los oficinistas en corbata y los jóvenes anarcopunks y la clase media, y sacar fotos y quizás ver algo violento. No deseaba que sucediera algo violento, pero si sucediera, ¿no sería maravilloso? Caminé por Copacabana con la esperanza de observar algo, escuchar un clamor, unas consignas tímidas por lo menos. Luego cerraron la avenida y aparecieron unos policiais vestidos de café, hablando por sus walkie-talkies. El tráfico se detuvo y pasaron desfilando un par de policías en motocicletas, a los que seguieron tres o cuatro coches negros con los vidrios polarizados. Cuando la retaguardia de motopolis terminó de pasar, el tráfico se reanudó y a nadie se le movió un pelo. ¿Era un político, un funcionario, una estrella de televisión? Quién sabe. No era la manifestación que venía. No era el Pueblo.
Después, cuando recorrí el malecón de ida y de regreso, un autobús pintado de verde y amarillo cruzó una calle. Unas muchachas gritaron y empezaron a sacar fotos con gestos maniáticos (seguro sus fotos, entre los gritos, salieron movidas, manchadas de lluvia). Era un equipo. Nunca sabré qué equipo. Tampoco era el Pueblo.
Volvimos al Club Med a otro coctel.
—
Un ejecutivo de Club Med hablaba con su amiga francesa, también ejecutiva, con una mezcla de español, portugués y francés. Ella acababa de leer en el jornal que en Brasil se estaba armando la revolución. Él, que era muy cómico, le respondió que los franceses de todo querían revolución. Luego le recordó que ya le habían cortado la cabeza a Marie Antoinette. Al brindar, sus copas hicieron clinc clinc.
—
El domingo se fue la mayoría de los huéspedes que venían a enterarse de la renovación. Amaneció lloviendo. Toda la mañana fue un ir y venir de taxis y shuttles con destino al aeropuerto. Las instalaciones se iban quedando vacías. En el bar de la piscina calma estaba un chico sentado, aburrido, leyendo un periódico. El argentino entró a su taxi, tenía otra vez su mirada enojada, en realidad más fastidiada que otra cosa. Me fui a mi cuarto a transcribir.
—
Los G.O.s son los chicos que fungen como anfitriones, concierges y animadores en todos los Club Med. Están obligados a bailar y armar fiesta cada noche. El domingo de la final, noche blanca, todos vestidos de blanco, sólo ellos bailaban.
—
Esto salió en La Semana de Frente.