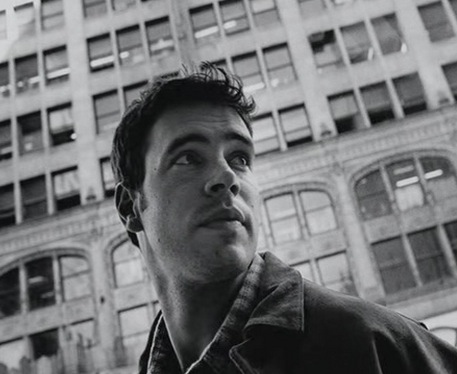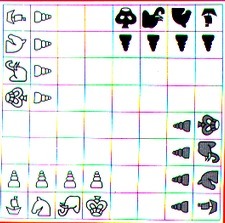Muchas veces despierto pensando en ti. Es absurdo. No ocurría cuando estábamos juntos y ahora apareces como una imagen que me rodea y en la que me pierdo hasta que poco a poco se disuelve y el día empieza en verdad libre ya de tu recuerdo. Mientras la imagen está presente no siento alegría ni tristeza, nostalgia ni arrepentimiento. Nada más estás. Quizás esa es tu fuerza durante esos breves momentos. Supongo, imagino, porque es probable, que a ti te ocurre lo mismo. Nadie se desprende por completo de su pasado. Pero yo no quiero evocarte, sino tan sólo asentar que muchas veces despierto pensando en ti. Traducido con exactitud esto equivaldría a afirmar que muchas veces, al despertar, por la mañana, te conviertes en mi pensamiento y si me sorprendo es porque entonces me doy cuenta de que nunca supuse que ibas a ocupar un lugar en él. “Quiero estar contigo porque sí. No espero nada”, decías y además lo cumpliste siempre. Pero si tal vez fue cierto para ti, a mí no me ha ocurrido lo mismo. Es imposible vivir sólo en el presente. El pasado no permanece como lo que fue, lo vence el olvido; pero su triunfo consiste en una transformación dentro de la que sus huellas son mucho más poderosas. Si trato de precisar de qué manera despierto pensando en ti al recordar ese momento tengo que corregirme y asentar que primero no aparece una imagen sino una pura sensación, que además no es la sensación de nada, sino algo que reconozco como tu presencia en mí. Sólo entonces alguna imagen se une de pronto al reconocimiento. Te veo –¿pero desde dónde te veo, cómo es posible que te vea si no estás, si lo que veo en verdad al abrir los ojos para ver, son algunos muebles y las paredes de mi cuarto, las ventanas cuyas cortinas he dejado abiertas y el árbol más allá y tú ni siquiera conoces este cuarto, nunca has estado en él más que cuando te veo y tú no sabes que te veo?–; sin embargo, te veo. ¿Para qué interrogarme sobre algo tan banal? Todos somos capaces de imaginar y entre muchas otras cosas lo que alimenta nuestra imaginación puede ser el pasado. Pero, a pesar de la banalidad, ¡qué extraño es poder verte con sólo imaginarte y, sin que mi voluntad intervenga, a la que imagino sea a ti! Estás con un traje de baño amarillo de dos piezas junto a la alberca de un club privado, un club muy exclusivo porque tú eras –debes serlo todavía pero eso ya no le importa ni siquiera a mi recuerdo desde el que el pasado siempre es presente– muy rica. Me habías llevado ahí el tercer día que salimos juntos. Y ahora me doy cuenta de que lo que veo al imaginarte, antes de que el recuerdo se transforme en una sucesión de un tiempo que ya no existe y la imagen se pierda, no es el momento en el que tuve la visión tuya con un traje de baño amarillo junto a una alberca en un club privado, sino una fotografía que he perdido o que nunca tuve porque tú te quedaste con ella que nos tomó la mujer de la pareja que iba con nosotros y que nos servían un poco de alcahuetes, porque al verte, sentada junto a esa alberca, yo estoy sentado también a tu lado y uno no puede verse como si hubiera tenido ocasión de verse desde afuera ni siquiera en el recuerdo. Eso sólo puede ocurrir en una fotografía.
No sé cuál es mi propósito. Ignoro por qué me he confesado que muchas veces despierto pensando en ti. Quizás quiero utilizarte como pretexto para contar una historia, ¿pero qué interés puede tener esa historia, hubo una historia entre tú y yo? Tiene que haberla habido porque toda sucesión de acontecimientos va creando una trama y tú y yo vivimos, tal vez sin darle importancia pero viviéndolos porque nos atraía estar juntos, una serie de sucesos.
No se trata entonces de recuperar nada. Ya te lo dije: no quiero evocarte. Sólo se trata de que algunas veces estás presente y no puedo dejar de reconocer que hay una historia que es nuestra historia, aunque ya no esté en ningún lado, del mismo modo que yo no sé dónde estás ahora y lo más probable es que a ti no te preocupe en lo más mínimo, más que si acaso en algunas remotas y fugaces ocasiones, dónde estoy yo. Juntos ya no existimos. Eso debe ser lo único que me seduce, que me atrae y me conduce una y otra vez al deshilvanado tejido de mis recuerdos: vernos como si ya no existiéramos. Algún día, en efecto, ya no existiremos y sin embargo, para nadie, para el recuerdo de nadie, los aspectos que nada más tú y yo podemos saber y a los que tendríamos que considerar como los que forman nuestra historia, habrán sido, y en esa dirección son irrevocables, aunque para lograrlo han pagado el precio, o pagarán el precio una vez que ni tú ni yo podamos recordarlos, de tener ninguna realidad. Y entonces, ¿en dónde se encontraría su carácter irrevocable, en qué futuro o en qué lugar, en qué espacio que sería el sitio donde el pasado que se ha salido del tiempo se convierte en presente, a pesar de que, esencialmente, ya no es sino tan sólo fue y porque fue ésta en ese espacio que alojaría a todo lo que alguna vez ocurrió y que es imposible de imaginar pues su dimensión tendría que ser la del infinito que, como no tiene principio ni fin, no está en ningún lado?
Alguna vez me contaste que tu primer marido –pues tú habías tenido un primer marido, habías enviudado de un segundo y te disponías a tener un tercero cuando nos conocimos– te había advertido que si empezabas a tener una relación conmigo terminaría usándote como modelo en algún relato. También me dijiste que le habías contestado que no te importaba porque fundamentalmente estabas muy satisfecha con tu presente y te negabas a pensar en el futuro. Nadie tiene futuro. El futuro no existe o más bien deja de ser futuro en el preciso instante en que ya existe. Tal vez yo estoy cumpliendo con una predicción; pero tiene un carácter distinto al de aquel con el que la hicieron. No es la misma. El presente hace falso el futuro que pretendimos imaginar. Y después de todo, ¿qué consecuencia puede tener ser el modelo para un relato? Ninguna. Siempre se puede negar la veracidad del que te ha utilizado como modelo, porque la verdad de los relatos no es la vida y en ellos todo se compone, se desfigura, se acomoda para lograr una verosimilitud que sólo le es necesaria al relato, de tal modo que el retrato nunca se parece al modelo. Pero además, cuando tú me dijiste todo eso, lo que yo pensé fue que eras adorable en tu ingenuidad, porque lo que me estabas diciendo es que te gustaría que te usara como modelo para un relato y yo no lo haría nunca porque no veía qué interés podrían tener para un relato tu persona, el papel que yo estaba actuando entonces y lo que los dos vivíamos juntos: una relación sexual privada muy intensa y que no necesitaba que yo la imaginara contemplada por ningún voyeur que la viera desde afuera. Ahora, al recordar tus palabras, vuelvo a verte en el momento de decirlas. Era por la tarde. Tus dos hijos habían salido y estábamos en la terraza de la parte posterior de tu departamento, la que no da a la calle sino al jardín del edificio y desde la que pueden verse los enormes árboles del bosque que es nuestro legítimo orgullo y nuestro parque nacional desde tiempos inmemoriales, anteriores a ti, a mí y a la Conquista. Yo estaba bebiendo, como siempre, y tú traías un vestido de seda tras el que se dibujaba tu figura, tenías la pierna cruzada y de vez en cuando levantabas la punta del pie. Supe que era bello poder tener mujeres como tú y debería considerarme afortunado, pero que también, después de todo, nuestra relación descansaba en un malentendido porque a ti te excitaba considerarme un malvado y yo no era más que un ingenuo. La ventaja de ese malentendido era que, como ocurrió en ese momento, no dudé en proponerte que fuéramos a tu cuarto. Ni siquiera había intentado besarte antes o hacerte cualquier caricia que propiciara tu aceptación y te negaste alegando que tus hijos podrían regresar en cualquier momento. Yo dije entonces, un poco molesto, que por la noche tenía que hacer y no podría verte y tú me propusiste, arrepentida, que al terminar, fuese la hora que fuera, regresara a tu casa e iríamos a tu cuarto. Lo que no aclaraste, pero yo lo sabía, era que tú también tenías que hacer en la noche porque tu novio iba a ir a verte.
Te encuentro y me encuentro en los ocultamientos y engaños que forman nuestra verdad. Podría contarme cómo fui por primera vez a tu cuarto la noche que nos conocimos. Creo incluso que voy a hacerlo. Tal vez ese suceso merece permanecer dentro del tipo de presente que ya no le pertenece a nadie. Había llegado por la tarde a mi casa después de dar una conferencia en una ciudad de provincia. La conferencia había sido un fracaso, desde luego. Verdaderos racimos de madres abandonaban horrorizadas el salón llevando del brazo a sus hijas y detrás a los novios de sus hijas conforme yo avanzaba en la lectura del que consideré el más limpio e inocente de los capítulos de la novela que estaba escribiendo. Hice un horrible viaje de regreso en un avión tan lleno e incómodo como un camión de segunda. Estaba triste, gozando con la masoquista comprobación de que el signo del fracaso se hacía cada vez más evidente en mi vida y de mal humor por el aspecto de las calles de una ciudad que me encanta y que es espantosa e inhabitable, en el camino del aeropuerto a mi casa. Al entrar a mi departamento me encontré una nota de mi mujer, que me había echado de nuestra casa unos meses atrás, y me anunciaba, en términos más bien despreciativos, que tendría que presentarme en el juzgado a la mañana siguiente para el juicio de divorcio y otra nota en la que los amigos que más adelante nos sirvieron de alcahuetes me invitaban a una cena en su casa. Decidí ir con el aspecto que me correspondía y más que nada para poder comer y emborracharme gratis. No me había rasurado por la mañana y seguí sin rasurarme. Me puse un suéter con los codos rotos y un pantalón de pana inconcebiblemente sucio. Nunca se sabe de antemano por qué conviene adoptar cierta actitud: pero, en cambio, siempre se sabe que ya todo está escrito. Mucho de lo que acabo de contar me recuerda, por el malentendido que permitió crear, algunos aspectos de Hambre de Knut Hamrun. ¡Pero qué diferencia…! Sin embargo así fue y esos son los verdaderos antecedentes: sé que tú me tomaste por algo que no era: bohemio, descuidado y atractivo por eso. Pero yo no me equivoqué sobre ti. Recuerdo el momento en que nos presentaron y me recuerdo viéndote después, vestida de negro, con tu collar de perlas, con el enorme brillante de tu anillo, con tu sonrisa sin edad, con tu frente abombada y el pelo corto, con tus movimientos en los que se afirmaba, se afirma todavía, estoy seguro aunque haya pasado tanto tiempo sin verte, una secreta coquetería, una necesidad de gustar. A mí, por lo menos, me gustaste de inmediato. Eso siempre pasa. A uno le gusta la gente de inmediato o no le gusta nunca. Pero tampoco eso significaba algo. Tú eras una señora rica a la que mis amigos –poco recomendables como todos mis amigos– adulaban discretamente y yo un fracasado, con un oficio sin beneficio, sucio, vestido andrajosamente y, además, más joven que tú. Sin embargo, como es natural, como siempre cabe esperarlo, todas esas desventajas se convirtieron de inmediato en ventajas porque tú lo malinterpretaste todo. Mi aspecto tenía que ser un disfraz y yo hablaba como una persona muy inteligente. Lo cierto era que mi verdadero aspecto no consistía más que en tener que disfrazarme siempre y todavía no logro averiguar para qué me sirve esa inteligencia que acepto, a no ser que sea para seducir a personas como tú y luego no saber cómo enfrentar la seducción.
Había pocos invitados además de nosotros, la cena fue más bien aburrida y yo bebí mucho antes de ella y durante ella. Nuestros amigos acababan de hacer un viaje a Oriente y al levantarnos de la mesa oscurecieron la sala y empezaron a pasar una interminable serie de diapositivas. No soporto esas crónicas de viaje que consisten en retratar desde un ángulo siempre equivocado los monumentos que tiene que admirar todo infeliz turista. El dueño de la casa se sentía obligados además a dar una explicación sobre cada diapositiva. Era ya un especialista en Oriente y entre los invitados se encontraba hasta un profesor americano de literatura japonesa. Pero entre los invitados también estabas tú y a esas alturas yo ya te había observado con una absoluta admiración durante la cena, había observado que tú advertías mi admiración y estaba soberanamente borracho. En la sala oscurecida a medias quedé sentado cerca de ti. Vi cómo la dueña de la casa miraba con horror que había extendido el brazo y desde detrás de tu sillón te tocaba con la punta de los dedos el cuello. Supongo que para sorpresa de la dueña de la casa, tú, en cambio, no te horrorizaste. El tedioso viaje a Oriente empezó a hacerse interesante porque dejó de existir y era un perfecto pretexto para poder actuar en la semioscuridad. Te acaricié cada vez más francamente el cuello. Perdí mis dedos entre tu pelo. Agarré muy suavemente una de tus orejas. La dueña de la casa ya no miraba las diapositivas, me miraba sin saber cómo intervenir, cómo evitar esa ofensa, esa falta de respeto a una de sus invitadas más distinguidas por parte de alguien cuya conducta resultaba inaceptable y que, sin embargo, tú, por lo visto, no encontrabas la manera de rechazar y tenías que fingir que no advertías. Yo sabía, lo supe desde el primer momento, desde que arriesgué el primer contacto entre mis dedos y tu cuello, que tú no tenías ningún deseo de rechazar mi atrevimiento y al placer de tu aceptación se sumaba el gusto ante la turbación de la dueña de la casa, que era mi amiga, que me estimaba y que debería estar totalmente arrepentida de haberme invitado. Mientras, tú y yo estábamos en otra zona. Nadie tiene acceso a ella más que los protagonistas que la hacen posible y acaban de descubrir un lenguaje particular. Yo confirmaba que, como todas las señoras que lo son de verdad, tú no eras una señora decente; tú contribuías a mi confirmación y te gustaba hacerlo. El principio de algo del que se desconoce por completo en qué va a consistir y que transforma a dos personas en lo que no eran apenas un momento atrás.
Para alivio de la dueña de la casa, tal como me lo contó después, la serie de diapositivas se terminó al fin. Volvieron a prenderse las luces. El profesor de literatura empezó a hablar, en inglés, de Japón. Yo dejé mi lugar y me senté en el brazo de tu sillón. Ahora el dueño de la casa cambió una mirada con la dueña de la casa cuando te tomé la mano para ver tu anillo y me quedé con ella entre las mías sin que intentaras retirarla. Resultó que tú habías quedado de llevar a su hotel al profesor de literatura. Los demás invitados fueron yéndose y al final sólo estábamos tú, yo, el profesor y los dueños de la casa que, como supimos después, aunque sólo nos lo dijeron por separado y en diferentes términos y con otro tono (“La sedujiste, desgraciado” y “Puedes confiar en él, parece loco pero no lo es”) ya se habían dado cuenta “de que algo estaba pasando entre nosotros” y suponían que de alguna manera ese “algo” iba a convenirles. En vez de salir con el profesor, con todo cinismo y sin ningún respeto por los dueños de la casa a los que sabías a tus órdenes, hiciste que el dueño de la casa y yo lo lleváramos en tu coche, mientras tú te quedabas esperándonos en la casa. Luego me contaste que la dueña de la casa actuó como si no hubiera notado nada de nada. En cambio fui yo el que manejó tu coche –el dueño de la casa había olvidado sus lentes– y estuve a punto de chocar no sé cuántas veces, ante el terror del profesor y las repetidas súplicas de mi amigo de que manejara con más cuidado. Pero regresamos sanos y salvos y ahí estabas tú, con tu vestido negro y tu collar de perlas. Era obvio que yo iba a acompañarte y, a solas con nosotros, los dueños de la casa ya empezaban a ser nuestros alcahuetes. Después de todo conocían a tu actual novio, que no había ido a la reunión por una mera y afortunada casualidad, y debían actuar como si supieran que tu conducta siempre sería irreprochable, tal como lo había sido durante tu primer matrimonio desgraciado, en medio del irreparable dolor de la muerte de tu segundo marido, que además te había hecho heredera de una cuantiosa fortuna, y como lo comprobaban la seriedad de tu actual prometido y de tu relación con él. Todo eso era tú; pero yo todavía no lo sabía. Para mí no eras más que alguien a la que acababa de conocer, que era un poco mayor que yo, no respondía en lo absoluto a la seriedad que le atribuían los dueños de la casa y había aceptado encantada mis groseras insinuaciones, gracias a las cuales ahora iba a acompañarte a tu casa.
Tú y yo solos en la calle, sin intermediarios, sin testigos, dos totales desconocidos uno para el otro, unidos por una vaga sensación de espera. Te tomé del brazo y te solté enseguida. No había que precipitar lo que ya se había precipitado bastante y supuse, falsamente por supuesto, que tal vez te turbaba. Dijiste que estaba muy borracho y te empeñaste en manejar. Te miré hacerlo, sin intentar tocarte ni hablarte casi. Fuiste tú la que me dijiste: “Me turba que me mires así”. Era una obvia, evidente, obscena insinuación; pero yo la ignoré y seguí sin intentar acercarme. Mientras te miraba estaba pensando en qué pensarías de mí si al llegar a tu casa me despidiera simplemente y, después, te hiciera saber a través de mis amigos que era homosexual. ¡Cómo te hubieras reprochado haber perdido el tiempo de una manera tan tonta y además haberte puesto en entredicho y qué explicación le habrías dado a mis amigos para justificar la facilidad con que habías cedido a mis gratuitas insinuaciones! Pero la verdad es que me gustabas mucho. Hay otro tipo de tentaciones más fuertes y de la posibilidad, siempre atractiva, de tener una conducta abyecta, pasé a pensar en cuáles deberían ser mis precisos pasos para evitar cualquier rechazo y hasta cualquier postergación de lo que podía esperar pero no estar seguro de si lo ibas a aceptar tan pronto.
Llegamos a tu edificio, me diste las llaves del garage y me bajé para abrir. Metiste el coche, cerré, me acerqué al automóvil, voví a tomarte del brazo al ayudarte a bajar y apenas estuviste de pie frente a mí te di un rápido beso en la mejilla. ¿Te acuerdas de lo que dijiste? “Acabamos de conocernos, ¿cómo te atreves?” Supe que iba a tener éxito. Tu remedo de indignación era la más abierta invitación a seguirme atreviendo que he tenido en mi vida. ¿Te acuerdas de lo que contesté? Yo no muy exactamente. Una vaguedad sobre las nuevas costumbres que en cualquier forma iba a ser efectiva porque tú querías tanto como yo que subiera a tu casa, mi respuesta carecía de importancia y es imposible recordarla. En cambio, vuelvo a verte “ahora” desde “aquella” maravillosa seguridad de que iba a acostarme contigo. Te veías adorable sin abandonar nunca tu actitud de señora decente sorprendida por un tipo de conducta al que no estaba acostumbrada. Sentado en el sofá de tu sala seguí tus ondulantes movimientos mientras te dirigías a servir la supuesta última copa que íbamos a tomar y regresabas a mi lado. Unos cuantos, obligados, gestos de rechazo y luego estábamos besándonos y te toqué por primera vez los pechos y empecé a intentar desvestirte. “Mejor vamos a mi cuarto”, dijiste, a medio desvestir ya. Después entramos a la oscuridad total; pero no la de los sentidos sino la de los pasillos por los que me llevaste sin prender la luz para no despertar a tus hijos, ni la de tu cuarto con las cortinas cerradas. Tuviste que conducirme, literalmente, tomado de la mano, como se lleva a un ciego, hasta la cama, me dejaste ahí y saliste del cuarto “para ir al baño”, o sea, para “prepararte”.
Es difícil desvestirse en medio de una oscuridad tan definitiva sin saber a dónde tira uno su ropa y quedarse desnudo en una cama sin ver nada y con una cierta sensación de ridículo. Pero luego tu cuerpo desnudo también estaba junto al mío. No lo veía, pero lo palpé y fui conociéndolo y resultó agradable estar totalmente a oscuras, aunque no me explicaba para qué habías tomado tantas precauciones cuando eres tan ruidosa verbalmente al hacer e l amor. Pensé que si tus hijos tenían el sueño ligero iban a entrar al cuarto de un momento a otro para salvar a su madre del asesino que la hacía quejarse de tal manera. Luego supe que tenían el sueño profundísimo pero te gustaba hacer el amor a oscuras, fingiendo para ti misma que no estabas muy segura de con quién estabas y en verdad, en esa ocasión al menos, no podías saber muy bien con quién estabas, pero a aquel con el que estabas le gustaba hacer el amor con la luz prendida para sumar el goce de la vista al de los demás sentidos. Lo averiguaste luego y aceptaste mis propias “idiosincrasias”, aunque nunca en tu casa, sino sólo en mi departamento. Tu sentido de la propiedad y la justicia era estricto: cada quien debería ser dueño de su propio terreno.
Es hermoso contarte a ti lo que ya sabes, lo que sólo tú y yo sabemos, lo que no necesitas leer ni probablemente vas a leer nunca; pero no estoy muy seguro de por qué he sentido la necesidad de hacerlo. No estoy trazando tu retrato, aunque sé que me gustaría que te vieras en ese retrato y al verte supieras cómo te veía yo. Sin embargo, no eres mi modelo; eres el recuerdo que tengo de un retrato que me sirve para llegar hasta ti como modelo. Ignoro por qué quiero hacerlo, del mismo modo que no sé por qué, al cabo de tanto tiempo, muchas veces despierto pensando en ti. ¿Me interesa averiguar si nuestra historia es una historia y puede contarse para hacer que le pertenezca a todo el que quiera llegar hasta ella? No tendría ningún sentido en relación con nosotros dos que ya sabemos que nuestra historia es si acaso la historia de una relación que no llegó a ser una historia. ¿Pero lo tendría para lo que fue nuestra relación? ¿Hay que convertirla en una historia, una ordenada sucesión de acontecimientos en vez de quedarse sólo con tu imagen con el traje de baño amarillo y conmigo sentado a tu lado en la fotografía o en vez de tener el recuerdo de tu figura, con un traje sastre y tu inevitable collar de perlas, la primera vez que salí a abrirte después de que, pasados dos días de aquella primera noche, fuiste a verme a mi departamento, cuya dirección te habían dado nuestros amigos? Pensé de inmediato que ya me había metido en otro lío. Te hice pasar, pero por fortuna tenía un principio de gripe y lo usé como pretexto para no darte ni siquiera un beso en la mejilla. Sentada en el sillón que está frente a mi cama, que estaba frente a mi cama en aquel entonces en aquel departamento, jugabas nerviosamente con tu collar de perlas haciéndolo girar alrededor de tu cuello, mientras yo, en la orilla de la cama, inclinándome a cada momento con unos exagerados ataques de tos, te oía decir que no querías que lo que había pasado impidiera que llegáramos a ser amigos y yo pensaba en lo absurdo que era oírte justificar cuando habías sido tan adorable y estaba seguro de que lo único que querías era repetir el suceso, pero yo no iba a caer en la trampa. No obstante, caí en la trampa y sé por qué: no tomó la forma de una trampa sino que volvió a demostrar el seguro poder del azar y las coincidencias. Ante ellos nadie debe oponer resistencia o al menos yo no puedo hacerlo. Fue fácil despedirte de mi departamento con todo tipo de seguridades sobre mi acuerdo con el proyecto de que llegáramos en verdad a ser amigos. Fue inevitable terminar de nuevo en tu cuarto, sin ver tu cuerpo y encontrando tu cuerpo después de una breve ceremonia idéntica en todo a la anterior cuando, caminando por la calle, pasaste junto a mí en tu coche con los amigos en cuya casa nos habíamos conocido y, apenas un día después de tu formal visita a mi departamento, desaparecido mi principio de gripe, nos fuimos los cuatro al cine y después a cenar y después dejamos a nuestros amigos en su casa y yo tuve que acompañarte a la tuya.
Ya había tenido la imprecisa y nada desagradable sensación de estar en camino de que me tomaran por tu maquereau en el club al que fuimos la primera vez que nos vimos por la mañana y esa sensación se acentuó o más bien se hizo definitiva cuando me presentaste a tu novio, sin dejar de resultar nada desagradable, obligándome a pensar en la opinión que tenía de mí mismo. Según tu presentación yo era alguien al que habías conocido en casa de quienes ya sabemos, que te resultaba muy simpático y cuyo oficio te seducía, que era muy inteligente a pesar de su aire irresponsable, que era menos joven de lo que parecía y con el que estabas segura de que, a pesar de nuestras diferencias, tu novio también iba a simpatizar. No debo haberle caído mal y por mi parte, desde el principio, gozó de toda mi simpatía y estuve a su lado y contra mí en relación con lo que yo sabía que él tomaba por un momentáneo e inútil de combatir capricho tuyo, lo cual no impedía que debiese tener algunas dudas sobre mi rectitud moral. Pero la tentación de actuar cualquier papel que me convirtiera en otro era irresistible y además siempre podía decirme que si yo era un capricho tuyo, tú también eras un capricho mío, un capricho al que someterme, te lo digo sinceramente, me fascinaba mucho más de lo que estaba dispuesto a admitir.
Sé que tu novio llegó a respetar mi falta de respeto por mí mismo y a mi vez yo lo respeté más por ello. Hay que admitir que los dos te reconocíamos igualmente y nos gustabas así. Eras una señora decente y una mujer fácil. A él le tocaba tu parte de señora decente y a mí la de mujer fácil. Un reparto justo y adecuado porque él era un serio hombre de negocios, bastante mayor que tú, tan rico como tú y que no podía dedicarte mucho tiempo y me temo que yo, tal como sigue ocurriendo ahora por si te interesa saberlo, tenía un porvenir abierto en el sentido de que por esa abertura huía todo lo que podría suponerse que era ese porvenir. Por eso podía acompañarte a nadar a tu club privado cualquier mañana sin ningún problema. Era un placer. La luz, el sol, la piscina, en vez de la oscuridad, el sexo, la cama, resultaban sinónimos. Me gustaste mucho también en traje de baño. Aprobé tu descaro al llevarme a ese club donde todos te conocían y dejar que de pronto te besara un hombro o te estrechara contra mí al pararme detrás tuyo para envolverte con una toalla al salir de la piscina. Incluso me sentí orgulloso de que pudieran pensar que yo era tu maquereau y tú una desvergonzada que abusaba del poder que le daba su dinero cuando, después de que nos vieron en la piscina, también nos vieron entrar al comedor donde te saludaron varios conocidos, el chef y casi todos los meseros y donde, ostensiblemente, igual que en la piscina al pagar las bebidas, firmaste la cuenta.
Fue nuestra primera mañana juntos y la tengo muy presente. Ibas con pantalones y con una camisa de seda floreada que no me gustó. Pero eso no tiene importancia porque en cambio me gustó sentir tu cuerpo bajo ella cuando al terminar de comer salimos a caminar por el campo de golf y fuiste tú la que te apoyaste en mí para que te abrazara, tal vez para poner más aún a prueba la complicidad de nuestros amigos. También era bella la suave ondulación verde con la súbita verticalidad de algunos grupos de árboles y las islas de algodón de las nubes moviéndose apenas sobre el azul del cielo. Nos acostamos uno al lado del otro en el pasto y nos quedamos mucho tiempo así, solos y juntos, a pesar de la presencia de nuestros amigos.
A mí me gustan el dinero y la buena posición social. Son como el amor y el sexo: tomados debidamente sólo producen satisfacciones y hacen que los que no los tienen finjan despreciarlos. Pero también hay que aceptar que en los dos casos algunas gentes saben cómo conseguirlos y otras no. Cuando se tienen las cuatro cosas es perfecto; cuando no, hay que conformarse. Tú tenías las cuatro y te admiraba por eso. Yo sólo tenía las dos segundas; tu novio las dos primeras. Un arbitrario reparto gracias al cual esa mañana me tocaba a mí estar a tu lado.
Es más agradable todavía, pero menos cómodo, pasar por maquereau cuando algunos de tus amigos, que saben que no lo eres, pero se indignan ante el hecho de que aceptes representar ese papel, toman posiciones morales ante ello. A mí me sirvió para advertir lo que eran en verdad algunos amigos, para justificar contigo la necesidad de guardar las apariencias y usar eso como pretexto para conservar una independencia que no deseaba perder; pero tú te pusiste furiosa cuando unos de ellos se negaron a invitarme a una cena junto con tu novio. Te dije que tenían toda la razón. Fue un error. Decidiste portarte más desvergonzada aún y tuve que ocuparme más de ti. ¿Pero por qué trato de justificarme cuando lo que recuerdo con nostalgia y lo que tal vez sea una forma de amor por ti es el ocio en el que me hacías vivir y el placer de mi dependencia? La primera vez que fuimos a mi departamento, después de cenar en un restaurante en el que apenas me alcanzó el dinero para pagar la cuenta y tú lo notaste y me dijiste que no tenías ninguna objeción en ayudarme y sabías que no era lo suficientemente ridículo para ofenderme por eso, dándome ocasión de contestar que me gustaba pagar para tener la sensación de que había comprado un objeto valioso cuyo precio estaba más allá de mis posibilidades y llenándote de placer porque tú tuviste la sensación de que te estabas vendiendo, te hice desvestir con todas las luces prendidas y además te pedí que te dejaras el liguero puesto mientras hacíamos el amor. No había preparado nada de eso, pero supongo que fijó lo que para ti era nuestra relación. Yo te trataba como a ti te gustaba que te trataran y estabas dispuesta a arriesgar todo por eso. Terrible compromiso. No para ti, es delicioso poder arriesgar algo, sino para mí, porque no me resignaba a renunciar al placer que me daba.
Debo tratar de averiguar en qué consiste ese placer. La respuesta parece fácil. El sexo, desde luego. Pero me niego a aceptarla. Nuestra especie no es solamente animal. Lo que resulta difícil es reconocer cuál es ese agregado que se coloca en el sexo y lo transforma particularizándolo de tal modo que nunca se trata de hacer el amor, sino de hacerlo con alguien en especial y sin embargo, eso no pone el amor en el hacer sino que nada más convierte en algo diferente hacer el amor. Después de que hicimos el amor en mi departamento, con las luces encendidas y contigo dejándote el liguero puesto, todavía en la cama, te dije que te quería. Lo recuerdo perfectamente porque fue la única vez y aunque sé que te llenó de orgullo y te hubiera gustado contestar que tú también, tuviste la suficiente altura para no aprovechar mi debilidad y nunca me dijiste algo así, sino que sólo afirmabas que estabas conmigo mejor que con nadie y harías cualquier cosa por seguir estándolo. Dicho en cualquier lugar neutro, más allá del inmediato recuerdo del placer y el afecto o el agradecimiento o lo que sea por quien nos lo ha dado, eso me llenaba de terror y me hacía hablar cada vez con más frecuencia del respeto que me merecía tu novio y las indudables ventajas que la relación que tenían tú y él creaban para ti. Lo malo era que una de esas ventajas consistía en que te permitía estar conmigo y yo no podía dejar de aprovecharla.
Sé que era delicioso y es más delicioso aún recordarlo, llegar a tu casa una tarde y ver ponerse el sol juntos desde la terraza. Me seducía mirarte y gozaba mucho con tus mentiras sobre ti misma; pero mi espíritu negativo y algún molesto residuo de mi estricta educación moral me llevaban a considerar que sólo perdía el tiempo contigo y no sabía lo que ganaba a tu lado. Encontraba la respuesta por la noche, en la oscuridad de tu cuarto, cuando llegaba a verte después de que se había ido tu novio, o en mi departamento iluminado, después de haber cenado, por ejemplo, en la casa de nuestros alcahuetes. Y también estaba siempre presente la curiosidad por comprobar las reacciones que provocaba nuestra relación entre tus amistades. A unos, el ejemplo más radical y más claro era el de los dueños de la casa en donde nos conocimos, les convenía ser nuestros cómplices. Al fin y al cabo, tú eras una señora de posición; me imagino que ahora, después de tu matrimonio, todavía más. Otros, como tu novio, te eran fieles, despreciaban la opinión de los demás y no te juzgaban. Pero no hay que olvidar a los que se escandalizaban y rechazaban por completo verte en mi compañía, igual que aquellos aborrecibles pseudo amigos. Y ya sólo resta mencionar tu especial gusto en llevarme a conocer a algunas amigas que deberían tener también una conducta dudosa y con las que yo advertía de inmediato que les habías hablado de nuestra relación. Con ellas, inevitablemente, en algún momento y como si no te dieras cuenta, me hacías algún cariño que, aún cuando ellas no hubieran sabido todo de antemano, te hubiera delatado sin ninguna posibilidad de duda. ¿Por qué te admiraba tanto entonces, por qué me gustabas tanto, qué placer encontraba estando junto a ti como el amante prohibido, como la relación ilícita, como el lujo que podías permitirte? ¿Me sentía orgulloso de gustarte? ¿Debo considerar que tengo o tenía una vanidad idiota? Tú deberías haberle dicho a tus amigas que yo era un amante maravilloso. Y entonces mi gusto o mi satisfacción son vergonzosos o despreciables. Todo autoanálisis termina en que se encuentra un defecto abominable y uno no puede evitar seguir interrogándose para averiguar si todavía lo tiene. Esa no era mi intención. Yo sólo quería recordar cuán agradable era estar a tu lado y hacerlo como una forma de homenaje a las virtudes a las que, probablemente, pero espero que no, debes haber renunciado ahora.
Fue una de esas amigas con las que te enorgullecías de estar conmigo la que me comentó, con un aire contrito, una tarde que me crucé con ella en la calle, que te habías casado. No me importaba y ya me lo habían dicho los amigos en cuya casa nos conocimos, pero adopté también un aire contrito y le dije que así tenían que ser las cosas. Me sonrió llena de comprensión y simpatía. Y la verdad es que así tenían que ser las cosas. Por eso ahora puedo hablar de ti con la seguridad de que todo fue siempre perfecto, hasta mi asistencia a tu casa la noche en que le diste una fiesta a tu novio porque era su cumpleaños, en la que era inevitable oír algunas de las murmuraciones después de haber bailado contigo y en la que me emborraché muchísimo y me quedé hasta el final con la esperanza de llegar a estar solo contigo e ir a tu cuarto sin que tu novio dejara de mostrarse tan decidido como yo y no se fuera nunca.
Pasaste a buscarme a mi casa al día siguiente. Nos acostamos sin saber que era la última vez, lo cual demuestra la importancia de no conocer ese espacio inexistente en el que habita el futuro y a cambio de ello contar con el valor que el pasado tiene en el recuerdo, y luego decidiste que ibas a quedarte varios días ahí, en mi casa, pasara lo que pasara. Me negué resueltamente. Por último, fingiste aceptar mis razones. No te acompañé; te recuerdo sólo besándome al despedirte y saliendo de la casa. Dejamos de vernos varios días y luego nuestros amigos comunes se encargaron de decirme de tu parte que habías decidido casarte.
No hubo despedida entre tú y yo. Alguna vez, cuando nos permitíamos imaginar proyectos irrealizables, en algún restaurante, después de haber bebido mucho, planeamos hacer un viaje a Europa juntos, con tu dinero, claro. Yo aceptaba entonces sin ningún esfuerzo, simplemente porque me hubiera gustado hacer ese viaje contigo y sabía que nunca se realizaría. Sólo era nuestro el placer de poder imaginar. Otra de las mañanas que pasamos juntos entramos a una librería y me regalaste una hermosísima edición de las cartas completas de Malcolm Lowry. Después nos fuimos a tomar unos sándwiches de tocino y tomate a una cafetería horrenda porque tú “adorabas” esos sándwiches. El libro es maravilloso. Todavía lo tengo. Leo alguna parte de vez en cuando y me conmuevo mucho con la vida de Malcolm Lowry y creo que también, un poco, ante el recuerdo de aquella mañana luminosa y banal en la que me regalaste ese libro y por tanto ante tu recuerdo y la unión entre tú y el libro. También cuando jugábamos con la posibilidad de ir a Europa te hablé muchas veces de mi absoluta fascinación por la Dánae de Tiziano que está en el museo de Viena. Durante tu viaje de novios me mandaste una postal en la que se reproducía ese cuadro. No la firmaste. Detrás sólo decía: “Es muy bello”. A partir del recuerdo de ese detalle todo se disuelve y sólo sé que, ahora, al cabo de tanto tiempo, muchas veces despierto pensando en ti.
El gato y otros cuentos. Juan García Ponce. Fondo de Cultura Económica. Primera reimpresión, 1996. Pp 55.72.