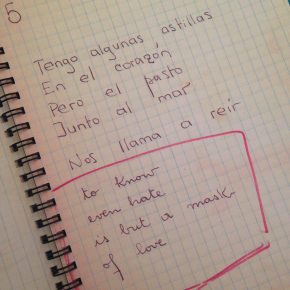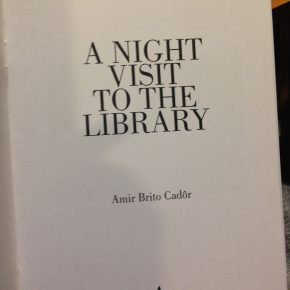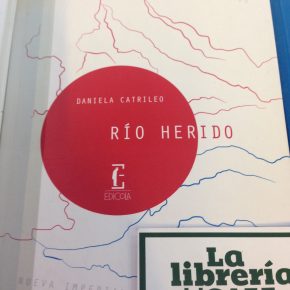Diré que llegamos. Así suele empezarse. Las ruedas chirriantes del avión rasparon la tierra y, otra vez, aquel país, aquella idea. Hace cinco años que yo no entraba a sus fronteras y la última vez fueron islas que son distintas, que son otra cosa. Pero mi viaje no empezó ahí, sino a un costado de la carretera, en el km 133 de la autopista México-Querétaro, con las luces de los trailers y los automóviles encegueciéndome. Anochecía, el día de la partida se me había rebanado en múltiples pendientes, y ahí estaba debajo del puente, con mi mochila en la espalda y mi petaca compacta en el suelo, esperando el autobús que se detuviera para llevarme a la terminal de Querétaro, donde me encontraría con Triquis para tomar el autobús de las diez pe eme hacia León, Guanajuato, y pasada la medianoche abordar un Uber -única opción a esa hora- al aeropuerto internacional del Bajío, en Silao. Semanas atrás habíamos encontrado desde ahí, a una hora irrisoria, pasajes baratos, así que los tomamos. Y en aquel aeropuerto sucinto, tras una espera de horas en salas frías y aburridas donde muchas otras personas esperaban también, dormidas en asientos incómodos o directamente sobre el piso helado y súper limpio (no hay nada qué hacer salvo encerarlo a todas horas, parece ser la consigna), abordamos un vuelo de tres horas que nos depositaría en la ciudad de las estrellas.
Mañana azulada. Palmeras, palmeras por todas partes. Migración, ajetreo. Cambiar, con tarifa desventajosa, unos pesos mexicanos por dólares, en vista de que la hora de nuestro vuelo me impidió efectuar dicha operación anticipadamente. En los pasillos del aeropuerto comentar “por aquí pasó…”, y señalar lo novedoso y lo conocido y lo gracioso, porque con ella todo siempre es gracioso, y agradable, y fácil. Un trayecto en el autobús FlyAway hacia Union Station. Autopistas de muchos, muchos carriles. La ciudad de concreto. En la estación: los murales. El sol brillante. La señora hermosa, mayor, que nos indicó la dirección de Highland Park. Y en Chinatown creer que nos equivocamos de tren, y bajarnos, y descubrir que creer que nos equivocamos era la verdadera equivocación (fue mi equivocación). Y mirar por la estación al aire libre un estacionamiento repleto de autobuses escolares amarillos, y del otro lado las calles amplias y las estructuras que simulan pagodas del barrio chino, y humaredas blancas salidas de no sé dónde, y las autopistas, y las colinas, y las palmeras, siempre esas palmeras altas y flacas que definen el paisaje angelino. Pero el Airbnb no estaba listo y en Highland Park -demasiado residencial, poco movido a esa hora- caminamos un rato hasta que decidimos volver a Chinatown, a unas estaciones de distancia (nos sentíamos invencibles con nuestra tarjeta TAP ilimitada por unos días), y allí caminamos por sus anchas avenidas y rápidamente encontramos Foo Chow, un restaurante chino que Eileen Truax nos recomendó, famoso porque ahí se filmó Rush Hour de Jackie Chan (el letrero grande desde el otro lado de la acera, Jackie Chan’s Rush Hour was filmed here: a partir de entonces veríamos letreros similares en varios locales y restaurantes, y de las películas más tontas: Jack & Jill, Big Momma’s House, o cosas peores). Estábamos exhaustas, y el local era chiquito y agradable, con un fresco muy lindo en una pared, y a esa hora apenas había unos cuantos comensales, y pedimos pollo a la naranja y chop suey de vegetales, y sopa miso, y té tailandés y té verde tibio, y todo estuvo exquisito y barato y satisfactorio, nuestra primera comida caliente después de viajar toda la noche y toda la mañana. Ah, recuperar fuerzas, cargar el celular en un conector, lavarse la cara, enviar mensajes. Luego, cargando fatigosamente nuestro breve equipaje, recorrer placitas achinadas, entrar a una tienda de fayuca (inciensos, y aretitos, y piedritas, y paragüitas, y dragoncitos de madera), caminar por los angostos pasillos de un mercadito parecido a un tianguis. En un local: Fireeeee. Y reír. Ya pronto, ya mero. Y volver a Highland Park, y buscar la casa de Nick, tras subir una calle empinadísima, pletórica de las típicas palmeras altas y flacas ese a de ce ve, sudando y respirando agitadamente, y al fin encontrarla (antes: preguntar a un muchacho que pasa mirando su iPad, quien de inmediato busca en Google Maps igual que nosotras venimos buscando en Google Maps, ya que a todo esto contar con una conexión 3G constante fue nuestra salvación). Se trata de un chalet en el patio trasero de un dúplex, con jardincito, agradable, soleado, bien decorado, Nick es rubio, ¿de Missouri?, claramente gay, y su perro french se llama Bill, y Bill nos mira y mueve la cola y se mete a nuestro cuarto y husmea entre nuestras cosas, mirándonos con ojos de humano, es simpático Bill, y por fin recostarnos en una cama y dormir de un modo que es más como desenchufar el cuerpo que ya no da más, que está quemado. Un par de horas más tarde despertar, la ducha reparadora, sentirse como una persona nuevamente, y las decisiones prácticas, eso que es tan de viajar en compañía, ¿me llevo suéter o no?, ¿nos dará tiempo de volver tras ese paseo o no?, ¿mochila o cangurera/riñonera, o chamarra de bolsillos amplios?, ¿me llevo las llaves yo o las cargas tú?, etcétera.
(estoy más bien acostumbrada a viajar sola, pero qué agradable fue, qué fácil)
Esa noche iríamos a ver a Negative Gemini en el Lodge Room. Todo se nos había dado tan bien, tan esplendorosamente bien: durante semanas estuve buscando conciertos que cayeran en los días de nuestra estadía, y de pronto me aparecía ella, la solista que había escuchado de manera obsesiva los últimos dos años, cuando descubrí -¿cómo, dónde, por quién?- aquel video semicasero de You never knew en Sofar NYC, con el peinado que tenía entonces, bobcito teñido de negro y con flequillo, una Winona Ryder (¿no es mi modelo, después de todo?) cuyo proyecto -¡ay!- se llamaba Negative Gemini (nos une el signo de Géminis, ¿y lo negativo, o lo que se percibe como negativo?) que hacía un synth pop de toques góticos, ácidos, de pronto progresivos, de pronto deudores del eurodance noventero, o del dream pop dosmilero, que de inmediato me capturó, en casi todas mis playlists está, había soñado con verla en vivo, y de pronto resultaba que daría un concierto a unos PASOS, literalmente a UNOS PASOS, del Airbnb más conveniente para alquilar, por su cercanía a Pasadena y al estadio Rose Bowl, por veinte módicos dólares, es que era de no creerse, de no creerse verdaderamente.
Así que fuimos, a pie, por una cosa. Mirando todo: las rejas de las casas y las casas mismas, con sus colores a veces centelleantes; los automóviles, el bajo número de peatones, la tarde que se descomponía en rosas-anaranjados-amarillos mostaza, luego York Boulevard, restaurantes mexicanos, bares, los infaltables food trucks con BIRRIA y pupusas y pork tacos (ah, esos pork tacos, y esos beef tacos, y esos chicken tacos), gente hermosa y gente diversa y gente como nosotras un viernes por la tarde tomándose una cerveza y exhibiendo vestimenta/peinados/modificaciones corporales cool, y pasar por un EL SÚPER (era un Chedraui, rebautizado EL SÚPER, que a partir de entonces daría pie al meme más memorable o por lo menos más insistente del viaje: pronunciar todas las palabras y frases escritas en español con acento caricaturizado de gringo) (para entonces ya habíamos establecido el código para referirnos a los gringos: bolillos, como suelen decirles los paisanos, del modo en que yo había aprendido con mi hermano, cuando era mojado, que los latinos suelen referirse a las personas de color como morenos, o moyos, para evitar la odiosa sonoridad del negro, tan reconocible, tan odioso, tan insultante) (desde mediodía, en las bancas de la estación al aire libre de Highland Park, habíamos establecido un código lingüístico que respetamos a rajatabla, a fin de proteger y ocultar nuestro discurso, el castellano que en Los Ángeles, de entre tantas ciudades, es tan transparente: cómo nos referiríamos a ciertos grupos étnicos, etarios, sexuales, de los que podríamos hablar impunemente aún en su presencia, sin herir susceptibilidades ni alimentar discursos de odio) (un último paréntesis: ¿a qué genio se le ocurrió bolillo?, ¿acaso porque el gringo es blanco como el migajón y, como el migajón, desechable?, ¿white trash en su forma más acabada? ¿O porque es una palabra difícil de pronunciar si la lengua nativa es otra?, ¿por qué, oh?).
Luego, con el cielo apenas oscurecido, por calles vacías, limpias, casitas con porches inmaculados, volvimos. Pasamos delante de una high school. Entramos a un Seven-Eleven. Llegamos al Lodge Room, en una esquina que volvía a ser ciudad, la entrada por un callejón angosto, y un dude en la puerta con quien bromeamos de una tontería, y no sabíamos que antes de Negative Gemini (nombre real: Lindsey French) estarían Buzzy Lee (nombre real: Sasha Spielberg) y Part Time (una banda que nos recordó otras épocas, otros gustos), y tomamos cerveza IPA y esperamos sentadas, o de pie, riéndonos, aburriéndonos a veces, hasta que salió ella, por fin, y abrió con You never knew y me hizo tan feliz, me llevó a otro mundo, qué extraña diferencia con lo que se vendría al día siguiente, un venue pequeño y amaderado, con candelabros y un paisaje al fondo y luces bajas color violeta y azul, y no seríamos más de 200 personas esa noche, estábamos hasta adelante, sin esfuerzo alguno, tan cerca del escenario que mirábamos los cables de los teclados y las guitarras y los amplificadores, y hasta las pequeñas arrugas del traje que se había puesto ella, color salmón, y que abrazaba su cuerpo bellamente, y muy pronto Body work, favorita total, y Bad Baby y You only hate the ones you love y Different color hair (sí, ahora es de un rubio anaranjado, y largo, y suelto) y You weren’t there anymore y Skydiver y Don’t worry bout the fuck I’m doing, pero no, por ejemplo, Virgin who can’t drive (construida a partir del sample de la exacta línea que Brittany Murphy qepd le sorraja a Alicia Silverstone en Clueless), y a un lado una muchacha que de pronto me sonreía, porque bailábamos con entusiasmo parecido, y luego su mano en la mano de otra muchacha, que la alejaba, y la marea de los cuerpos, y notar al baterista y al bajista, los dos tan masculinos, esa vibra sexual entre ellos y Lindsey, y algunos vaporizadores en funcionamiento, veo todavía las caras, ¿por qué conservo detalles tan inútiles?, y los que hablan fuerte y son molestos, y de nuevo perderse, el hielo seco, la nube rosada pacheca, las luces violeta, el drop esperado, en fin, todo lo que esperaba de una noche como esa.
Salimos y caminamos en la dirección equivocada, disfrutando el paseo de todas maneras, y pronto rectificamos. Consideramos comernos una torta de carne asada en un food truck abierto a esa hora, y otra vez rectificamos. Por fin, cerca de la estación de tren, descubrimos que nuestra única opción era una taquería que entregaba los tacos por una ventanita, se llamaba La Estrella y al día siguiente una sucursal compañera nos salvaría, y dijimos bueno-por-qué-no, y fue buena decisión, porque eran tacos ricos aunque con esas tortillas de maíz no nixtamalizado, o nixtamalizado apenas, que están buenas pero no son tortillas-tortillas. Salvaron: su salsita roja potente y su cilantro y su cebolla cruda en cuadritos.
¡Ah, tantos detalles! El sábado tan soleado. Ir otra vez al York Boulevard, en un Lyft conducido por Alex Cole, quien nos escuchó hablando en español y esperó el momento adecuado para meterse a la conversación: rockero italiano que nos regaló una uñilla con su nombre y nos invitó a su concierto el siguiente jueves, al que prometimos ir sin intenciones verdaderas; qué risa, qué personaje tan angelino, y luego comer en el jardincito trasero de Nick, mirando a sus vecinos a través de rejas improvisadas, un viaje anticipatorio, con emoción y preocupación*.
Finalmente nos dirigimos al Rose Bowl. Todo alrededor del estadio era una verbena: food trucks, muchachas regalando postales, islas de mercancía oficial, grupos variopintos ensayando coreografías. Picnic improvisado en el pasto, igual que otras muchachas y muchachos, y señores y señoras, y niños y niñas. Es que siento que debe reiterarse la diversidad de lxs asistentes, es parte esencial de la experiencia. Personas de todos colores, de todos tamaños, de todos sabores. Muchachas musulmanas hermosas con sus hijabs y trajes sastres color rosa pastel, el color oficial de esta era be te ese. Niñitos y mujeres y señores de color, latinxs de todas edades (it’s L.A., baby), jóvenes de ascendencia asiática, armenia, europea; personas con alguna discapacidad física, algún trastorno neurológico, algún impedimento motriz; adultos y adultos mayores en grupitos, no necesariamente como chaperones, van por gusto, con orgullo y sin vergüenza. Muchaches con sus diademas de Mang, de Chimmin, de Cookie, de Tata, de RJ, de Koya, de Shooky. De ot7, como una corona. Con sus playeras BT21 o sublimadas o pintadas a mano, con letreros de lo que se les ocurriera: memes impresos, la foto más tonta de su bias, una frase memorable, de dónde vienen (lejos, de otro estado, de otro país, de otro continente) (en el estacionamiento, camionetas y autos compactos decorados como de recién casados, la aventura bangtan sonyeondan desde Washington o desde Texas o desde ¿¡Chile?!, etcétera).
Nos fuimos a formar a la cola-serpiente, que rodeaba las inmediaciones del estadio en una imagen que, si ahora la veo en mi cabeza a vista de pájaro, se me figura a la de una película que el martes siguiente fuimos a ver en Universal Studios, Us. The tethered. Y eslabonadas a esa cadena humana nos pusimos a hablar nuevamente con nuestra lengua privada, y nos reímos y nos preocupamos* juntas y nos volvimos a reír y tuvimos interacciones con otros seres humanos y tomamos decisiones, por ejemplo ese día Triquis tomó el mando, yo no estaba en condiciones de hacerme cargo y me entregué a ella; esa dinámica se repitió en nuestro viaje: algún día, alguna noche, alguna salida cualquiera, una de las dos se convertía en la responsable, la que manejaría las direcciones -Google Maps, salvador- y guiaría a la otra por norte-sur-este-oeste, a la derecha o a la izquierda, la que se encargaría del dinero y las cuentas, del transporte público -la app Metro, salvadora-, de lo práctico. He descubierto que es la mejor dinámica, mantiene la estabilidad, nadie depende al cien de nadie, cada una colabora y tiene oportunidad de liderar pero también de descansar. Agh, ¡Triquis es la mejor compañera de viaje! (escribo con emoción esto que ya debería publicar, al menos una primera parte, antes de emprender otro miniviaje con ella al D.F. para, claro, la marcha gay y Momoland en el Plaza Condesa y ciertos trámites y asuntos que deben llevarse a cabo en esa ciudad en la que no extraño vivir del todo, como no extraño Buenos Aires tampoco; ahora me encuentro demasiado bien en mi pueblo, redescubriendo la vida en su interior, pero ya escribiré de eso llegado el momento) (seguiré, seguiré, para no desviarme).
*La preocupación mayor: meses atrás, el día que los boletos salieron a la venta, Ticketmaster nos había mantenido en la fila virtual por horas y luego, al intento veintisiete de asegurar dos lugares (los puntitos coloreados del plano digital del estadio desaparecían apenas pasabas el cursor por encima, lo gris devoraba aquellos miles de puntos/asientos que debían durar más, debían ser suficientes), cuando por fin conseguimos sitio en las últimas-últimas filas y empezamos a meter los datos bancarios, limpiamente fuimos expulsadas de la página. Tres, cuatro veces. ASH. La comunidad amante de BTS por Twitter compartía sus triunfos (despreciar sin miramientos a quien ya se agenció buenos boletos), sus amarguras (expresar compañerismo), y algunos consejos: llamar a los teléfonos de Ticketmaster, usar diecinueve computadoras del salón de cómputo de la universidad, conectar laptops, tabletas, teléfonos simultáneamente, en fin: resultaba que estos boletos eran los más buscados del planeta y no duraban ni media hora. Qué locura. Pero ya estábamos ahí, ¿no? Ya habíamos decidido, unos días atrás, que iríamos a Los Ángeles o a Nueva York a verlos, no sólo por verlos sino también por ir. Por viajar. Por tener un divertimento. Por darse un gusto adulto, por más que el objeto de ese gusto fuera o pareciera decididamente adolescente, y sin embargo de adolescente todo esto habría sido imposible. Y yo no iba a quitar el dedo del renglón. Tras algunas investigaciones, vi que varixs compraban boletos en VividSeats, un sitio de reventa, así que con las sentidas palabras de “si tú saltas yo salto” (porque el vínculo Leo DiCaprio nos une a Triquis y a mí desde que nuestra amistad empezó hace tres lustros en la facu de ciencias políticas y sociales), dimos el mentado salto de fe. El PDF de los boletos me llegó inmediatamente a mi casilla de correo, y al abrirlo, con su anuncio pixeleado de Takis, no dejaba de sentir que aquello bien podía ser una estafa monumental (habíamos pagado, al final, un poco más del doble del precio original) (sí, sí, sí, y no me arrepiento, y al día siguiente del primer concierto se nos retribuiría ese pago, pero ya llegaremos allá) (si es que siguen aquí, ¿siguen aquí conmigo, leyendo estas cosas que dan un poco de pena pero que debo fijar para mí, como siempre, y también para que mi compañera de viaje reviva la aventura y podamos reírnos un poco después?). Luego, cuando días después me llegó un correo informando que el pago del seguro del boleto no se había validado, entramos en pánico. El seguro de veinte dolarucos me daba esa falsa seguridad de que todo operaba como era debido. Entonces nuevamente en los bajos mundos de Twitter aquella anécdota o leyenda urbana o información verificada respecto a la usuaria de VividSeats que, a punto de entrar al concierto, descubrió que sus boletos eran falsos, y la preocupación escrita en mayúsculas y con muchos emojis lastimosos y gifs de lloriqueos por personas que habían hecho uso de sitios parecidos. Sin embargo, tras varios mails con distintos Toms, Jessicas y Andrews de servicio al cliente del sitio, decidimos creer que todo estaba en orden. Nos obligamos a creer que sí, total. Y empezamos a organizar el viaje, siempre con la inquietud de que nos pasara lo mismo que a usuaria de leyenda urbana, tan cerca, tan lejos, Y TODO PARA QUÉ.
La cola-serpiente reptaba por puentes, por grandes extensiones de pasto, por los bordes de un estacionamiento infinito, sobre césped perfectamente recortado, mientras algunes guardias del Rose Bowl pasaban como carceleros preguntando quién no traía bolsa alguna, porque había una especie de fila exprés para los que traían las manos vacías. ASH (entre las especificaciones del estadio se encontraba la de llevar bolsas o mochilas transparentes, requisito que sin querer había cumplido /yesss/). Una rosa roja, hermoso logo oficial, en botes de basura, en postes, en cada cartel. Cruzarnos con personas con las que nos habíamos cruzado antes, e intercambiar deferencias. Y avanzar, avanzar, son casi las seis de la tarde y se supone que esto empieza a las siete treinta. Y después a unos metros ya se encontraban los detectores de metal y lxs guardias, el portal místico, ese pitidito del aparatejo que escanea los boletos y que es deleitable por el triunfo que supone. Pasó primero Triquis. Si tú saltas yo salto. Y el pitido triunfal. Y el mío. Y estar adentro, por fin. Con qué alivio eufórico nos abrazamos. TODO SALIÓ BIEN, DUDE, AHGHR, A HUEVO, ya en la tierra prometida, en el Disneylandia de lxs amantes de BTS.
Seguiré con detalles, no tienes por qué continuar si te has aburrido ya. Las filas largas para entrar a los baños, veinte minutos calculados (unas amigas dándose instrucciones: “entramos, orinamos, salimos corriendo”). Las filas largas para comprar y configurar la ARMY bomb que se activaría conectada a una matriz y al prenderse formaría, con las otras miles de bombs en el estadio, figuras, colores, arcoiris, o titilaría al ritmo particular de cada canción. Las filas largas para la mercancía oficial. Para unos nachos. No, porque pasó un señor vendiéndolas, para una botella de agua, que compramos por diez malditos dólares. Gasto odioso pero necesario. Navegar entre la marea de colores. Encontrar nuestra entrada. Un túnel que varies recorrían entre brinquitos, corriendo y gritando, o con falsa calma, para emerger a la boca del estadio: tanto espacio y tanto sol, las montañas de California, una tarde perfecta, el escenario con mobiliario cubierto por mantas y ¿hay dos panteras gigantes ahí colgando? (y te imaginas a Jin y a Jungkook y a Yoongi gritando WAKANDA FOREVER y, aunque no viene al caso, las panteras ahí tienen, en su capricho, un cierto sentido), y las macropantallas donde pasaban la videografía entera de BTS en orden, entre gritos enloquecidos como si ya hubieran salido ellos, y eventuales anuncios informativos. Conocimos a Viviana, V (“como V”, pero su bias era Jin: se sabía por su diadema de RJ) (mira, no te voy a explicar), quien había venido desde Arizona en autobús. Se tardó dos días. Ya se había puesto a platicar con otra muchacha que también había ido sola, desde muy lejos, y como nos escucharon hablando en español hicimos todas conversación, aquel reconocible acento de la comunidad latinaestadounidense. Fui al baño una última vez y, en el pasillo, escuché que en las pantallas pasaban Singularity. MI BIAS, entiéndelo. Mi amado Kim Taehyung con su brazo dentro de la manga de un saco colgado en un perchero, su mano como si no fuera su mano, tocando su rostro como si no fuera su rostro. Hice una cara que seguro fue altamente expresiva, y un muchacho que venía de frente empezó a reírse conmigo, y los dos nos reímos mucho y sin palabras, compartiendo varias capas de significado en el pequeño acto. Cosas así, ¿sabes? Juvenil, inocente, alegre. Y aunque cuando volví la dulce V había tenido un problema con una mujer déspota que tenía el mismo número de asiento que el suyo y que la había obligado a cambiarse a otro sitio, ella no se dejó amilanar y siguió contenta y animada y hasta nos encargó su ARMY bomb, más tarde, para grabar Epiphany, el solo de su amado Jin.
TOTAL. Empezó. Fuegos artificiales. Michael Scott gritando OH MY GOD IT’S HAPPENING (The Office es otro de nuestros fuertes vínculos; todavía nos acordamos, Triquis y yo, de una vez que tardamos setenta y nueve minutos evacuando el Foro Sol al término de un Corona Capital, y cómo los gastamos enteros acordándonos de los mejores momentos de Michael Scott). No sabíamos nada de lo que pasaría. Era el primer concierto del tour. Qué gran decisión, qué buena movida no escoger Nueva York, después de todo, y entregarnos a una ciudad que ninguna de las dos conocía, a pesar de sus contras (no tener exactamente con quién llegar, como sí hubiera ocurrido allá, en la gran manzana donde además habría más transporte público y la ventaja de que ya conozco, el destino me ha llevado algunas, pocas veces; ya no me perdería en el metro, conocería algunos trucos, y a la vez eso lo volvería menos divertido, menos novedoso). Mejor Los Ángeles, primera vez para las dos, primer concierto del tour.
Más pormenores, más capturas de lxs asistentes:
¡Cuando Jungkook voló! Cantaba su canción como si nada y de pronto lo amarran a unos cables y ya está volando sobre el estadio como si cualquier cosa, y mi ansiedad fincada en el tópico de las tragedias-inesperadas-en-la-música-popular (Lennon, Selena, Cobain, como quiera un accidente así sería aparatoso y horripilante y le daría la vuelta al mundo en segundos) me hace no disfrutar del todo mientras el muchacho está en el aire. Pero baja y sigue cantando, muy cancherito. Detalles así, de los que millones se enteraban al instante, a través de numerosas transmisiones en vivo por Periscope y por Twitter, y que luego de ese día ya no serían sorpresa pero para nosotras sí, todo era una sorpresa y un acto inesperado y totalmente nuevo, lo que incrementaba su valor (vaya, llegar y disfrutar sin spoilers). En cada cambio de vestuario, aquellos videítos reciclados del tour anterior que permitían adivinar lo que vendría a continuación, las actuaciones en solitario y ciertas canciones, y sobre todo y lo más importante, daban la oportunidad de sentarse y descansar con dignidad y recuperar fuerzas para la siguiente aparición que nos eyectaba de nuestros asientos como tapón de champaña. Una señora me tocó el hombro para hablarme porque sintió la fuerte necesidad de felicitarme por lo mucho que, SE NOTABA, estaba disfrutando yo el concierto (o sea, bailar y corear lo coreable y no tener una bombita de luz en la mano y sacar muy poco el celular para fotografiar algo). A mi costado estaban unas adolescentes rubias que hablaban como salidas de una cuenta stan de Twitter, con esas expresiones que forman parte del vocabulario kpopero, tipo cuando uno de ellos hace algo muy sensual y se considera RUDE y un ATAQUE, y la de al lado tenía su clásico jersey negro con las letras J I M I N en gigante y fue un placer mirarla derretirse en una mudez pasmada durante Serendipity (Jimin también es el bias de Triquis: son mutuals). Una fila abajo estaban dos muchachos de ascendencia asiática, uno de ellos con el pelo teñido de rubio, ligeramente parecido a Tae, que agitaban con ardor sus ARMY bombs y constituyeron el mejor ship irl que he mirado. O un hombre que, atrás, gritaba súper fuerte y una señora latina le dijo ME ESTÁS PEGANDO EN LA PANZA y él le pidió muchas disculpas, y quien más adelante, cerca del final del concierto, fue de los más entusiastas organizadores de La Ola®, ya para entonces totalmente amigo de la señora, con la que intercambiaba opiniones de lo que pasaba abajo. También llegó el momento que yo más esperaba y que sabía que me destruiría por completo, a saber, el citado solo de Taehyung, y lo que aparece en el escenario es, ¡¿QUÉ?!, no el perchero con el saco donde él introduciría un brazo que actuaría como autómata, acto con el que venía iniciando su show desde hace meses, sino una C A M A. Una cama colosal, medio vertical, suspendida por cables transparentes, en la que este perfecto ser humano está acostado con los ojos cerrados, un close-up de su bello rostro en las pantallas gigantes, y cuando la canción empieza él abre los ojos al fin y hay como un gemido colectivo en todo el estadio. O sea, la evolución de su representación, de su prestidigitación en el escenario, pasó de la división de su cuerpo en como dos ejes independientes, la dualidad, lo masculino y lo femenino, el fondo al interior de sí que se ignora… a abrir sus pinches ojos. Porque su mirada es ETÉREA y te subyuga y te hace mierda. Ay, no.
Y así, varios momentos geniales, extraños: un show excesivo, ridículo por momentos, que nos privó de cosas (DNA), transformó otras en nuevas, absurdas (Anpanman en juegos inflables que salieron de la nada y que los siete trepaban, a los que se arrojaban, por los que se deslizaban tomados de la mano y muertos de risa), con burbujas y papelitos y corazones digitales dibujados por Namjoon en una lluvia de luces, y Hobi con su traje Dior personalizado y a la medida en el cúlmen de su excelencia, y mirar, cuando nadie lo está grabando, cómo Taehyung se cae aparatosamente al tropezarse con unos reflectores y llega Jimin y lo levanta y él corre para terminar la coreografía y yo OH-NO, y todos -menos amado líder y su IQ de 148- luchan por decir unas frases en inglés, y cualquier cosa que dicen suscita reacciones enardecidas, febriles, y al final hay una voz anónima que traduce lo que ellos expresan en coreano, y es tan bonito y simple e inocente todo, como la alegría de que haya tan buen clima y sea una tarde tan linda, y luego Namjoon dice en inglés frases inteligentes y conmovedoras y elaboradas con esmero, cada momento del concierto ha sido pensado, calculado, diseñado para generar un estado de ánimo; pero las olas son iniciativa nuestra, una tras otra, divertidas y ruidosas y colectivas, y es triste pensar que pronto acabará todo pero a la vez esa ansia de que acabe de una vez y se convierta en experiencia vivida.
Habían dicho “nos vemos mañana” y a mí eso me desafiaba. Terminaron la última canción, se tardaron mucho despidiéndose, recorriendo todos los pasajes del escenario para repartir saludos, ataviados en sus playeras y sudaderas de la mercancía oficial para que digas TENGO QUE HACER MÍA LA SUDADERA NEGRA CON EL LOGO DEL TOUR QUE USÓ J-HOPE; otra vez fuegos artificiales en cantidad, como si fuera 4 de julio, muchaches llorando a moco tendido por todas partes mientras empezaban a dispersarse en las gradas, y nosotras así de goeeeee, goeeeee, goeeeee, cansadas hasta la médula porque ya no tenemos 22 años aunque conservemos un brillo y un espíritu juveniles, harto juveniles, si quieres.
Logramos salir de las instalaciones del estadio. Caminamos por las calles de Pasadena durante uno punto cinco horas. Nos sentamos en el suelo y yo busqué food en Google Maps, arrancando las risas de Triquis. Vimos que había otra taquería La Estrella algunas calles más adelante, y que en las reseñas alguien había escrito SALSA ROJA ESTA BUENA; convencidas por la vehemencia de su comentario, nos dirigimos hacia allá, arrastrando las piernas. La encontramos. Pedimos asada fries y tacos con todo. Comentamos que salsa roja está buena indeed. Alrededor había muchas ARMYs, una chica súper cool con pelo verde y diadema de Mang, y grupos de amigas, y muchachos, y agua de jamaica, y la promesa, según Google Maps, de que otras cuadras más adelante se encontraba la estación de tren. Fuimos. Bajamos a los andenes. Del otro lado un muchacho orinaba contra la pared y su amigo, al vernos, empezó a justificarlo cómicamente, y el otro se dio la vuelta y pidió disculpas, señoritas, y empezó a decir que su papá era güero pero su mamá era mexicana y que cuántos días nos quedábamos y si le dábamos nuestro teléfono. Nos subimos al tren y se nos pasó la estación por andar tonteando. Esperamos el tren de regreso en el andén el aire libre, tiritando de frío. Pasó. Nos bajamos en Highland Park, ahora sí. Subimos la calle empinada. Llegamos a la casa de Nick, Bill nos olisqueó y volvió por donde vino. Nos tiramos en la cama y yo miré mi teléfono: me habían estado llegando notificaciones de VividSeats toda la tarde, que había boletos para el día siguiente todavía, que estaban de descuento, que fuera a ver. Nos dormimos y yo me desperté a las 8 de la mañana y entré a la aplicación y revisé, y luego esperé un rato a que Triquis abriera los ojos y apenas lo hizo le sorrajé un “Están los boletos para hoy a 40 dólares, ¿jalas?” Triquis parpadeó, confusa y somnolienta, y finalmente dijo: “Jalo”.
Así decidimos que iríamos al segundo concierto. Total, ya estábamos ahí, ¿no? A eso habíamos ido. A mirar a nuestros coreanitos. Pero el día presentaba desafíos. Cambiarnos de Airbnb a uno sobre avenida Melrose, emprender una excursión infructuosa a Hollwyood Boulevard, hacer el largo trayecto de vuelta a Pasadena. Pero y qué. Siempre que nos vemos, ella y yo nos cantamos Foreeever, we are young.
Al menos esos dos días, y los siguientes, cuando pasamos por otros hospedajes, otros barrios, otras aventuras, Venice Beach y paseos pachecos con Leo, Conan y su humor deadpan, karaokes y autopistas de madrugada, almuerzos en cementerios y museos extrañísimos, fuimos young forever.(empiezo, ya, a redactar la siguiente parte de esta aventura jovial).